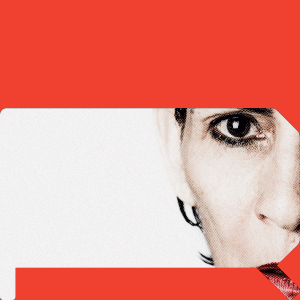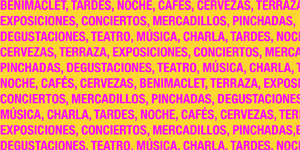Cinco amigos se reúnen después de varios años sin verse. Los recuerdos de una juventud perdida no parán de sucederse. En el ambiente flota el aniversario del suicidio de una sexta integrante de la pandilla. Es el punto de partida de «Nosotros no nos mataremos con pistolas», obra revelación del 2014 que desde entonces ya ha pasado por los escenarios de Ultramar (donde vuelve hasta el 8 de octubre), Rialto y Talia.
El cine, el teatro o la literatura han ahondado mucho en ese tipo de relaciones amistosas. Se podría, incluso, considerar lo del reencuentro generacional como un subgénero. Sin embargo, el magnífico texto de Víctor Sánchez Rodríguez (quien también se encarga de la dirección) apuesta por encontrar su propio camino, consciente de que si las grandes historias ya están casi todas escritas, es el momento de las pequeñas.
En la obra abundan. Circulan en dos caminos paralelos, las actuales y las que rememoran aquellos maravillosos años pasados. Hilar ambas sin lastrar la narración es uno de los grandes logros del libreto. Hay una estructura que Sánchez Rodríguez domina a la perfección y que dota de ritmo el montaje. A un momento muy tenso del presente le suele suceder otro de incómodo silencio para volver a despegar con algún retazo de lo que vivieron en la adolescencia, anécdotas que surgen divertidas y suelen tener un final amargo.
Los personajes de esta tragicomedia son treintañeros, una generación nacida en los 80, a la que se bautizó como millennials, educada para el triunfo y que ahora se refugia en la añoranza de sus años juveniles y vive abrazada a la precariedad. La grandeza de «Nosotros no nos mataremos con pistolas» es que en realidad consigue, con esos mimbres, trazar una historia intergeneracional. Porque sería un error circunscribirla sólo a ese tramo de edad. Todas las situaciones que refleja la obra podrían trasladarse a cualquier otra década. ¿O acaso hubo alguna en que los más pequeños fueran instruidos para el fracaso? ¿No es la fragilidad y la inestabilidad económica y laboral dos constantes de los tiempos que vivimos? Y el apego a las raíces, ¿no tiene el mismo efecto anestesia en todo el mundo?
Prisioneros de sus vidas, los personajes alternan protagonismo sin caer en la coralidad difusa. El mérito, o gran parte de ello, se debe a los cinco actores que se suben al escenario. Lara Salvador transita por la comicidad, la ternura y el dolor con una facilidad y brillantez pasmosa, convirtiéndose en el andamio invisible sobre el que se sustenta el engranaje argumental. Bruno Tamarit convierte en un tour de force su interpretación, salvando con recursos un farragoso monólogo en torno al desencanto generacional (tal vez, el único momento en que parece que encalla el texto) y logrando una auténtica transformación de su personaje gracias a su derroche interpretativo, con especial mención a su labor gestual. Laura Romero tiene tal vez el papel más peligroso, más extremo sentimental hablando, pero lo domina y potencia con la dosis adecuada de humor o drama según las circunstancias. Su control escénico es enorme y queda patente en esa media hora larga que queda relegada a un extremo del escenario, consumiéndose de rencor y tristeza, mientras la atención se centra en otros espacios. Román Méndez de Hevia contiene a la perfección el histrionismo de su Sigfrido, consciente de que el público espera sus salidas de tono desde el primer momento en que aparece con medio disfraz de pollo y es recibido a carcajadas. Y Silvia Valero arrolla con la misma intensidad con que se mueve un personaje de excesos (y no sólo verbales) al que haberle puesto algún límite habría sido peor que matarlo.
Un espacio escénico tan sobrio como brillante (Jennifer Merienda y Wichita CO), una puesta en escena con apuntes valientes (el personaje de Tamarit dando la espalda), una trabajada historia de estructura clásica (algo que evita muchas veces, sin que se sepa el motivo, el teatro valenciano) y unos actores magníficos. La fórmula parece fácil. Pero no hay que olvidarse del talento, ese gatillo que todos quieren apretar, pero no siempre hay balas en el cargador.