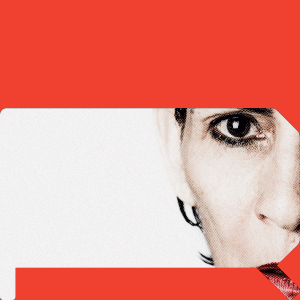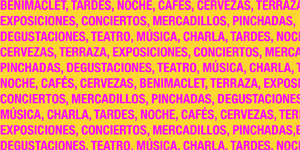La señora Enriqueta vivía en una de las plantas bajas del número seis de la calle Sollana. En el barrio todo el mundo decía que estaba loca. Tampoco ayudaba a pensar lo contrario que, de cuando en cuando, saliera con un batín roñoso y totalmente despeinada a gritar y amenazar a la chiquillería que jugaba en las aceras. Abría su boca mellada y creías que la peor de las brujas te iba a engullir o a raptar. Las madres decían que cuando gritaba, blandía en sus manos sendas ratas y que, incluso, las lanzaba. No sé si sería una estrategia, pactada por todas ellas para amedentrar a los pequeños, o realidad, porque yo nunca vi ningún roedor volar. Cierto es que cada show de la mujer venía precedido de alguna acción gamberra en una de las ventanas de su casa que daban a la calle. Las leyendas sobre la mujer crecieron a la misma velocidad que las he olvidado. La única visita que recibía era la de un hermano suyo. Un hombre con cabeza de bombilla que tenía un Renault 4. Siempre he pensado que ese coche era al mundo del automóvil como los zapatos ortopédicos al del calzado. No recuerdo cómo se llamaba aquel hombre. Puede que Ernesto. O Ricardo. Aunque tenía pinta de Alfonso o algo así. Alguna vez hablaba con otros vecinos y parecía disculparse por el comportamiento de su hermana. Deduzco que era él quien le hacía la compra. Un día alguien dijo que a la señora Enriqueta le habían ingresado en un psiquiátrico. Allí debió morir. Su hermano dejó de venir a la calle Sollana.
Unos recreativos a menos de diez minutos de un instituto eran casi una provocación. Aunque la mayoría de veces nos dejábamos caer por allí al salir de clase por la tarde. Calle Zapadores con Avenida de la Plata. Futbolín y billares. Un plan alternativo al bar El Corralet, en la calle Maestro Aguilar, donde probamos nuestros primeros carajillos. El facebook y el twitter de entonces. En los recreativos apuramos nuestro estilo de juego y aceptamos que la sierra estaba prohibida. No recuerdo que se bebiera dentro. Para eso había un bar al lado. En una de sus sillas dejé olvidado un disco de John Lennon. «John Lennon / Plastic Ono Band». Me encantaba su portada. En los recreativos imagino que sonaría todo el día alguna emisora de radio. La elegiría el hombre que se encargaba de darnos cambio. Un tipo desgarbado, con el pelo revuelto y la barba desaliñada (aunque alguna vez iba repeinado), dientes castigados por el tabaco y unas piernas infinitas y delgadas que arrastraban una cojera. Mala hostia, eso seguro. Una noche lo vimos más arreglado de lo normal por una calle en fiestas. En su territorio era desconfiado y casi hacía falta levantar acta notarial para que se creyera que habíamos metido cien pesetas y las bolas seguían sin salir, mientras dabamos tiza, una y otra vez, a los tacos. En cierta manera le envidiaba, aunque al mismo tiempo me transmitía la tristeza del que quiere escapar de un sitio para respirar y no puede o no se atreve. No sé porqué me daba seguridad que él estuviera cuando íbamos. Con su mariconera al cinto y su andar atolondrado.
No he vuelto a ver algo igual y tal vez por eso no lo he olvidado. Una mujer lanzando la ropa de su marido por el balcón. Antes, él había lanzado su matrimonio por el aire con sus continuas borracheras. Se les podía ver discutir por la calle sin importarles que todos fuerámos testigos, pero sobre todo que lo fuera su hija que acababa de aprender a andar. Eran carne de esas novelas que uno lee cuando es adolescente. O de esas películas que le gustaría protagonizar. Hasta que ve que en la vida real no tienen ni puta gracia. Debieron ser muy guapos ambos, ella aún conservaba algo, pero los excesos de la vida les habían pasado factura. Oí contar que él tenía una hamburguesería en la Carrera San Luis. Nunca la vi abierta. La puerta era minúscula y seguramente a llenar la tripa iba poca gente. Aún, cuando paso por dónde estaba me parece oír los gritos, las risas, pero también las peleas que genera el alcohol, que tan pronto exalta una amistad hasta límites desconocidos como provoca que las mismas personas se partan la cara. Si alguien me dijera que aquel diminuto local fue el primer after de la historia, le creería a ciegas. Un día desaparecieron del barrio. O me fui yo. De él se contó que lo atropelló un coche en la Pista de Silla mientras andaba haciendo eses. De ella nada. Y de su hija, menos.
A veces, cuando el frenético ritmo diario me ofrece una pausa, me sorprendo pensando en todos ellos, y en muchos más. Gente que en algún momento fueron actores secundarios de mi vida y a los que les perdí la pista. Y daría lo que fuera por saber qué fue de ellos.