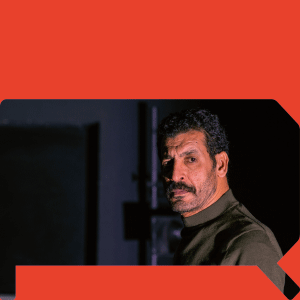Foto: Sergio Parra.
Aplausos y más aplausos. En el escenario, José Sacristán. Javier Godino se hace a un lado. Como el canterano que no quiere birlarle un gol fácil a la estrella del equipo. Ambos entran y salen a saludar un par de veces. Aplausos y más aplausos. Es cuestión de segundos. De que alguien dé el primer paso. Es imposible saber quién lo hace. Pero ocurre. Y enseguida sucede. La gente se pone en pie. Mucha gente. La mayoría de la gente. A José Sacristán hay que verlo, al menos una vez en la vida, encima de un escenario.
Contaba Alfredo Landa en sus memorias que Sacristán era dios en Buenos Aires, que la gente le besaba por la calle, le arrancaban los botones de la chaqueta, le pedían que se presentara a las elecciones, los taxistas no le cobraban, en los restaurantes tampoco. En València no se llega a tanto, pero se le aplaude con fervor. Cumplió ochenta años hace unos días. Y lo celebra con un (casi) monólogo de noventa minutos.
Muñeca de porcelana empieza con titubeos por una trama algo liosa. Sacristán solo necesita una llamada telefónica para sacarla a flote. Después nada con maestría por el escenario. Con algún vicio adquirido, pero llenando el escenario con su personaje, clavando su voz hasta en la última butaca. Sabe que el peso de la obra recae sobre él, pero eso le estimula. Gestiona como pocos actores los tiempos, oxigena el texto valiéndose de su experimentada capacidad gestual, arrastra al público su complicidad a pesar de la eescasez moral de su personaje.
Al Pacino tiene setenta y siete años y tuvo problemas para memorizar ese mismo texto de David Mamet. Muñeca de porcelana (China Doll en el original) fracasó en Broadway. Crítica y público le dieron la espalda. Nadie se puso en pie a aplaudir.