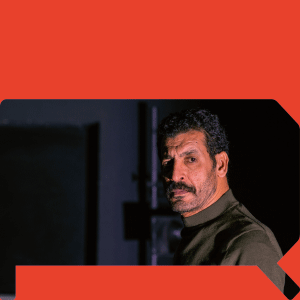Los pasajes comerciales de València, antaño llenos de vida, evocan un pasado nostálgico y hoy ofrecen una atmósfera única de calma y reflexión urbana.
De atajos y prosperidad a reliquias urbanas: en València, los pasajes han dejado de ser parte de la trama de la ciudad para convertirse en iconos estéticos del abandono. Lugares liminales que nos recuerdan que hubo épocas mejores —¿para quién?—; que evocan lo que un día fuimos y nos recuerdan que el tiempo pasa para todos por igual.
Hay lugares en los que parece que hace años que no pasa nada, que se encuentran detenidos en el tiempo; quizá esperando a que alguien se vuelva a acordar de ellos, quizá simplemente existiendo porque al ayuntamiento no le ha molestado —aún— que sigan ahí. Es lo que sucede con los pasajes comerciales. Estos solemnes lugares que en su día fueron atajos, resguardo y emblema del crecimiento económico y social de la ciudad, hoy se ven relegados a un paréntesis arquitectónico. Y en una ciudad donde lo que no sirve, molesta, su mera presencia es casi un milagro.


Cuando las personas dejaron de usarlos como camino, los pasajes comerciales se quedaron quietos, y en esas siguen desde entonces. Me encanta pasar por ellos, fijarme en el suelo ajedrezado y pensar en los neones que debió reflejar cuando aún lo enlucían. Me confronta con una nostalgia de algo que no he vivido, recordándome que he perdido algo que nunca he llegado a tener. Sus ofertas me apasionan: descuentos que siguen a pie de cañón, que sobrevivieron a la crisis del 2008 y a un par de capas más de polvo que por entonces. Cuando tengo suerte y los cristales no están empapelados, me gusta asomarme para ver el menaje que quedó a la espera de que el dueño subiese la persiana al día siguiente, como cada día. Como así fue durante tantos años. Hasta que un día ya no.
El otro día, en uno de esos impulsos de “voy a estirar las piernas, que llevamos un trote…” (traducción de “es la hora de empezar a gestionar cosas en casa”), salí a pasear. Al poco estaba en el barrio de Jaume Roig, distrito del Pla del Reial. Me sorprende lo poco peinada que tengo la zona, sobre todo por la cercanía con Blasco Ibáñez y las universidades. Supongo que se deberá a que, al estar a orillas del cauce del río pero lejos aún del jaleo del centro, a mediados del siglo pasado se pobló de la nueva burguesía. Esto se ve reflejado en el tipo de construcciones: calles más bien amplias, mucha palmera y poco naranjo, y sobre todo, muchos —muchísimos— complejos residenciales. En este hilo de pensamientos, giré a la derecha hacia la calle del Profesor Tamarit Olmos —mentiría si dijese que no he tenido que buscarla en Google Maps—, y cuál fue mi sorpresa al encontrarme con el Pasaje Comercial Luz, de las Residencias Luz. Irónico lo del nombre.
Estos solemnes lugares que en su día fueron atajos, resguardo y emblema del crecimiento económico y social de la ciudad, hoy se ven relegados a un paréntesis arquitectónico. Y en una ciudad donde lo que no sirve, molesta, su mera presencia es casi un milagro.
¿Cuándo fue la última vez que los mostradores de la Panadería y Pastelería Luz de este pasaje, ahora sepultados en polvo, exhibieron crujientes panes de pueblo para el vecindario? ¿Qué se tramó en el local, hoy tapado con manteles de papel de cumpleaños en el parque, cuyo cartel no reza más que un escueto: Laboratorio? La poca información tan solo nos permite inferir una cosa: probablemente, más polvo. Cuesta ver a vecinos, y más aún cuesta ver a alguien entrando a alguno de los pocos bajos que siguen abiertos en él. Se aprecia el esfuerzo: carteles con grandes flechas a pie de calle que indican que ¡¡¡ahí!!! dentro hay algo. Algo abierto, aunque cueste de creer. Aunque les cueste creer a ellos también.


Esto ya lo he vivido; en concreto, las muchas otras veces que, por casualidad —única forma posible—, he acabado en otros pasajes de la ciudad. El corte de pelo sigue a 135 pesetas en Peluquería para Caballeros Noe en el Pasaje Comercial Islas Canarias. En el Pasaje Vidal, que hace de puente entre la calle del Pintor Stolz y la Avenida del Cid, hasta hace un par de años aún podías poner hombreras en tu chaqueta por tan solo 3 euros *. Cómo voy a dejarlas escapar, si ofertas así ya no se ven. Gangas atrapadas en un descuento permanente: ni el Corte Inglés se atrevió a tanto. Lo que sucede es que para estos lugares, dejó de ser primavera hace ya tiempo.
*Cuando decidí que quería hablar de esto, crucé el pasaje tras muchos años sin pasar por él. La tienda de composturas había cerrado, por supuesto. Espero que haya encontrado un bajo a pie de calle, muy soleado y tranquilo, donde poder acabar sus años de cotización mínimos.
Me sorprende mucho que sigan intentando alquilar e incluso vender esos bajos. Por ejemplo, en la Finca de Hierro de la calle Xàtiva, también conocida en el momento de su construcción como Finca Collons (según el anecdotario popular). Un edificio tan mítico e imponente como este, sin embargo, también pone en alquiler los bajos del pasaje que custodia. Estuve un rato plantada, a merced del atropello de un taxi, tras la entrada del garaje que hay a puertas del pasaje. Una de las calles más concurridas de toda València, con gran tráfico de personas y guiris. Nadie entró. A los visitantes les gusta hacer fotos de cualquier cosa, no de un pasaje vacío. Otro gallo canta en Milán.

Como cortados por un mismo patrón, todas estas galerías responden a una estética que encajaría a la perfección en un hilo de una antigua red social. El título sería algo así como ‘lugares perturbadores que resultan extrañamente familiares’, y haría alusión a los liminal spaces; espacios de transición que generan una extrañeza común a todos los usuarios. Como los pasajes. Al estar vacíos de presencia humana, pero resultarnos cotidianos, conducen a las personas a un valle inquietante. Cuando paseamos por sus amplias callejuelas de techos acristalados —con suerte; si no, mero pladur— tanteamos imágenes de un pasado común. Recordamos haber estado ahí antes, pero no sabemos cuándo ni dónde fue. Lo mismo sucede tanto en Cuenca, en la galería comercial Cuatro Caminos, como en el Pasaje de la Sangre en Valencia —otro lugar sumamente hinóspito—, o el que hay situado entre la Gran Vía de Ramón y Cajal y la calle Pintor Benedito, que siquiera tiene nombre. El tiempo está atrapado en la misma década para todos por igual. Ahora lo pienso y no me sorprende tanto que en las Galerías Maldà de Barcelona solo se encuentre un reducto de tiendas de accesorios steampunk: elección temática tan peculiar como la sensación de liminal que emana de todos ellos.
Sorprende que aún no se hayan dado iniciativas para reactivarlos, aunque también hay quienes hablan de que Valencia no es ciudad de pasajes: nos gustan más el sol y el asfalto, que un corredor sombrío con olor a mobiliario viejo. Bastante más. Algo de razón tendrán si, en su mayoría, estas galerías no han prosperado en la ciudad. Es curioso cómo lo que la trama urbana olvida, internet lo convierte en estética. Los pasajes comerciales han pasado de ser espacios de tránsito a convertirse en postales urbanas. Algún día me encontraré una foto de uno de estos pasajes en un recodo digital de obsesos por lo liminal. Hasta entonces, si me cruzo con alguno, me seguiré asomando para ver, palpable, el tiempo detenido; para sentir que hay algo en esos lugares que sigue observándonos. Algo que nos espera, aunque no sepamos exactamente qué es.
Fotos: Alba Gandia