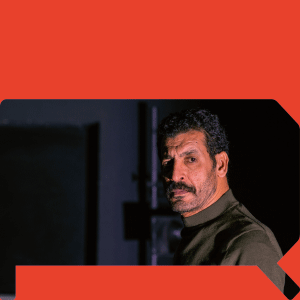Un turista de verdad lo planifica todo. Sale de viaje sabiendo qué estará haciendo cada día a cada hora. Una libreta y una guía llenas de rayajos se convertirán en sus mejores aliadas y no dejará de mirarlas, obsesivamente, como asegurándose que allí están escritas las sagradas escrituras. En esos planes, además, se intenta embutir el máximo de actividades y visitas posibles, «que no se sabe cuando se va a volver». Y, por supuesto, las distancias no importan. Que nadie llame por teléfono a la lógica, porque una de las (supuestas) gracias del asunto es dar más vueltas que un breaker borracho. El transporte público está vedado y siempre saldrá alguien con la desafortunada gracia del coche de San Fernando.
Con ese espíritu y en pos de la credibilidad made in Samanta Villar, salgo a la calle. Aún no hace el calor que luego los termómetros se encargarán de recordarme en cada manzana. Nada de desayunar cerca de casa. Eso lo puedo hacer todo el año. Aunque luego no lo haga por la pésima oferta. Decido ir andando hasta el centro y busco un camino en el que ya pueda disfrutar de algún monumento, estatua o lugar emblemático de la ciudad. Sin olvidar lo que eso significa para mí. Así que ando por la Avenida del Puerto rumbo a su número 24. Allí está, posiblemente, la casa más bonita de Valencia, conocida popularmente como Casa del Médico porque fue propiedad del galeno de la Plaza de Toros. Durante un tiempo trabajé cerca de allí. Un trabajo mal pagado, pero en el que me lo pasé bomba e hice grandes amistades. Todos los días pasaba por delante de ella cuatro veces y siempre me causaba la misma impresión. De inspiración modernista, el gran Goerlich fue responsable de las modificaciones más interesantes del proyecto inicial, que terminó de construirse hace 90 años. Si algún día quieren hacerme feliz, consigan que pueda entrar y pasear por sus estancias y jardín.
Los planes a veces salen bien y a veces salen mal. La ventaja de ser un turista en tu propia ciudad es que puedes tener un plan B en la guantera porque conoces el terreno. Llego al bar-restaurante Sorní 7 y, oh, sorpresa, está cerrado. Pero no por vacaciones, cerrado cerrado. Vamos, que se traspasa. Yo era fan acérrimo de sus cruasanes, grandes y con sabor. Nunca me quisieron decir dónde los conseguían. Se han llevado el secreto con ellos. La tripa amenaza con grabar un disco de death metal, así que voy directo a uno de mis hornos favoritos. «el pà i la sal» se llama, sí, en minúsculas. No les vendría nada mal un lavado de diseño. Pero que nadie toque el interior. Sus bocatas son antológicos (ya preparados o al gusto del consumidor con fiambre recién cortadito) y algunas de sus empanadillas parecen pertrechadas por una convención de científicos locos. Las hay de pollo al curry o de esgarraet. Está en la confluencia de La Nau con Bonaire. Es pronto para almorzar y me conformo con dos panecitos de queso y dos mini-cruasanes rellenos de chocolate.
Con el hambre controlada prosigo mi ruta turística. Me dirijo a Fernando el Católico, pero unos whatsapp me distraen y doy una pequeña vuelta. Paso por Roger de Lauria y no puedo evitar recordar la vida efímera que tuvo allí la tortillería Flash Flash. Una muerte anunciada. El precio era desorbitado para lo que ofrecían y aquí nos falta por desarrollar (afortunadamente) ese lado snob que sí cultivan en Madrid o Barcelona.
Sigo por la Plaza del Ayuntamiento y me cruzo con un taxista almorzando una latita de piña en almíbar y con el señor al que peor le queda, de todo el mundo, llevar perilla. En Fernando el Católico tengo cita con un genio. De esos que no han tenido el reconocimiento merecido. Desde la derecha porque en el fondo no lo entendían y desde la izquierda por absurdos prejuicios ideológicos. Hablo de Luis Sánchez Polack, Tip. A la altura de la avenida mencionada con Quart hay una estatua en su honor. Un homenaje marca de la casa (consistorial). Pensat i fet. Hasta el propio escultor, Antonio Aras, escribe mal el nombre del cómico en su web personal. Cuando se inauguró la parcela ajardinada en la que se incluía, parecía el escenario de un spaghetti-western de Almería. En cualquier momento podría cruzarlo una pelusilla del ombligo emulando aquellas bolas de paja. Peor fue el remedio de plantar algo sin prever los resultados. Y así, ahora, por gracia de unas plantas que crecen con el desparpajo zangolotino de un delantero centro tipo Carew, la chistera del humorista, sita al pie de la obra, queda prácticamente oculta. No entraré a valorar lo inquietante que resulta la sonrisa de un hombre que precisamente se ganaba la vida arrancando unas cuantas a los demás. Cierto es que ha corrido mejor suerte que otros compañeros de jardín, como el músico Salvador Giner, al que parece que las palomas hagan un guiño a su composición «Es chopà ‘hasta’ la Moma» y le bombardean, diariamente, la cabeza. Que te cambien hasta cuatro veces de ubicación para acabar machacado por los excrementos de las ratas del aire (ya saben que aquí las brigadas de limpieza brillan por su ausencia) tiene su aquel. Tampoco Don Pío, con esas gafas que se adelantaron a las google glass, y que no están a la altura correcta de los ojos, sale mejor parado que Tip.
Reverenciado el genio del absurdo toca desandar para llegar a Félix Pizcueta donde tengo cita con otro genio. Recuerden que la idea es no parar ni para coger aire. La galería Alba Cabrera acoge la exposición «Hitchcock’s Shadows» de Luis Rivera Linares. El mago del suspense es el protagonista. Pero como una broma negra de esas que tanto le gustaban al tío Alfred, permanece cerrada. Ningún aviso del motivo. Un cartelito en la puerta indica el horario. Debería estar abierta, pero no lo está. Y uno tenía un plan B para el primer chafón, pero no cientos. ¿Solución? Seguir con el orden del día. Ruzafa me espera.
Las librerías de lance y yo no tenemos especial feeling. Siempre que entro en una me siento más vigilado que en el pasillo de un bazar chino. De entrada suelen interrogarte sobre lo que buscas. Al no recibir una respuesta concreta, un mohín de desconfianza se instala en sus rostros. Es como si con sólo clavarte su iris supieran adivinar el dinero que piensas gastarte y ellos te correspondiesen con las atenciones respectivas a esa cifra. La mayoría de libros no tienen precio, pero a la tercera consulta ya notas que molestas. «Para 5 euros que te vas a gastar ni me hagas perder tiempo, ni me remuevas las cosas», parecen querer gritarte en la cara. Nada de eso ocurre en la librería Russafa, entre las calles Sevilla y Cádiz. Con toda la amabilidad del mundo me dicen que si necesito algo pregunte. El librero habla con alguien que parece un habitual. Creo oír que mencionan a Marlowe y pienso que están hablando del detective creado por Chandler. A los cinco segundos les olvido porque aquello es el paraíso. Y yo llevo un montón de años perdiéndomelo. Entra gente a vender libros, gente de todo pelaje, y todos son atendidos con el mismo respeto y cuidado. Suena música clásica y unos ventiladores colocados estratégicamente refrescan la estancia. Me entran ganas de hacerme nacionalista y que aquella sea mi patria. Hay todo tipo de libros. Bien conservados. Nada de amontonados y llenos de lepismas. Por supuesto, pico. No olviden que soy un turista. Por 5 euros (ja ja ja) me llevo «El libro de televisión y radio 82-83», una especie de anuario en color en el que se recoge la actividad en ambos medios, con sentido crítico; y un especial sobre cine y televisión de la revista Cinestudio (número doble 88-89, agosto-septiembre de 1970). Salgo con intención de ir a Cosecha Roja, pero sólo abre por las tardes. Tercer cartucho con pólvora mojada del día.
Ahora sí, cojo el autobús, mientras voy tachando las misiones cumplidas. Desde que me descargué el pocket en el móvil los viajes son más aislacionistas. Recupero un artículo de Marcos Ordoñez sobre la revista Fans y otro de Gregorio Morán sobre Adolfo Suárez y su hijo. Unos chillidos me sacan de mi burbuja lectora. Un hombre mayor habla por el móvil. Parece ser que con su mujer. Le pregunta si le carga 5 euros en el móvil. Y de repente la conversación deriva en una serie de reproches que enmudecen a los pasajeros. El anciano le dice que deje de meterse con su hermano, que él sólo quiere vivir tranquilo y feliz, que ahora se siente solo cuando está con ella, que no comparten compañía y amor, sino únicamente un techo. Son palabras duras. Mientras espero mi parada me fijo en el hombre. Saca unos papeles de la cartera. Parecen los reversos de unos recibos. Los utiliza para escribir notas. Como tanto otros abuelos. Hace una suma y se lo guarda. Me bajo deseándole suerte en silencio.
La calle Fuencaliente es una de las más extrañas de Valencia. Es una calle que parece que huya de sí misma en todas las direcciones. Desconozco porqué no se bautizó cada tramo de una manera. Pero si es el punto final de esta ruta destroy no es por ello. La razón la tiene el antiguo depósito de Gas Lebón que corona un parque delimitado por esa vía en uno de sus lados. Es como un homenaje a la ciencia ficción chanante de los países del este. O puede parecer un guiño a medio acabar a la Fundación Dharma. Pero lo cierto es que es otro espacio al que un ayuntamiento ciego no sabe darle utilidad. ¿Tanto cuesta pensar en rehabilitarlo como centro cultural? ¿Somos europeos o no? Integrar en él su historia pasada jugaría a su favor. Pero no. Suerte tienen los vecinos que les construyeron la zona verde y la limpiaron de ratas. El depósito es el único superviviente de los tres que tenía la empresa y hoy luce una belleza post-apocalíptica mucho más interesante de visitar que otros lugares que suelen aparecer en las guías sobre la ciudad. Y, si no me equivoco, allí rodaron Seguridad Social su clip de «Energía mental» cuando aún eran punks. Por entonces cantaban aquello de «Verdaderamente, verdaderamente, no es fácil ser Dios». Agotado del plan consumado, pienso en cambiar el final del verso y sustituir al todopoderoso por la palabra «turista». Me sorprendo cantándolo en casa, con el aire acondicionado, una hamburguesa esperando en la mesa y sabiendo que por la noche me espera mi colchón. No, la letra está bien como está.