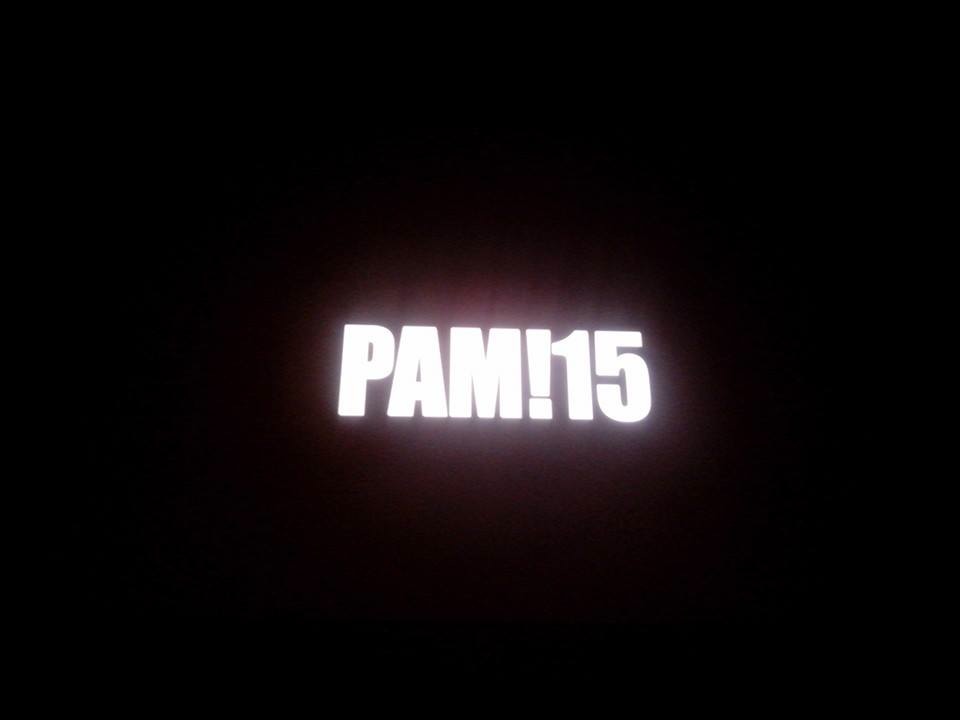Es verano y hace calor. Mucha calor. Así es todos los años, aunque parte de la humanidad parezca que nos sorprendamos y nos pasemos los tres meses quejándonos de las altas temperaturas, el bochorno y el sudor. Como si el verano llegara de repente. Como si llamara a la puerta imitando la voz de un comercial de Iberdrola y se colara en tu casa, se quitara los zapatos, se abriera una cerveza y se sentara en el mejor sillón a esperar a que pasaran los próximos 90 días. Como si el calendario no dejara claro el 1 de enero lo que va a ocurrir unos seis meses después. Como si la voz de los becarios en los informativos de televisión no fuera una señal clarividente.
Y así uno se lanza a la calle a mitad mañana, da igual que para comprarle comida a su perra que para buscar una revista. Pensando que por llevar en el ipod tres o cuatro discos llenos de canciones chulas, los 30 grados de los termómetros te fueran a ignorar. Al principio la euforia de un estribillo pegajoso y la media sombra de unos árboles hacen el camino llevadero. Pero a los cinco minutos notas que la camisa se adhiere a la espalda como el protector adhesivo que llevan los móviles nuevos en la pantalla. Bendito calor, piensas, eso sí, cuando coincides en el ascensor con algún vecino y sirve como tema de conversación entre piso y piso.
Yo fui un chico de barrio y visitaba poco el centro de la ciudad. Por eso tuvo algo de iniciático la primera vez que entré en El Corte Inglés y me recibió aquella ráfaga, a presión, de aire fresco. Detenerse en aquel minúsculo espacio, en el que recibías una ducha fría sin mojarte, era pura felicidad. Cualquier mente iluminada hubiera hecho de aquello un tratado voluminoso sobre la lucha de clases, sobre lo que representaba estar a un lado u otro de la ráfaga. Pero yo era un niño y una vez sacudido por aquel latigazo refrescante sólo pensaba en mi segundo capítulo de alegría suprema: la napolitana de crema con piñones por encima. Esa sensación (la del aire gélido) la he vuelto a experimentar al subir a algún autobús y pensar que estás en Groenlandia. Pero en este caso lo vivo con la incertidumbre de las cosas eventuales al ver como algunas abuelitas (y no tanto) sacan sus rebequitas y lanzan indirectas al conductor para que adopte el modo pollos a l’ast.
Pasar calor sofocante forma parte del equipaje del veraneante. Un turista profesional sabe que cada minuto cuenta, aunque sea después de comer y el sol lance sus rayos con alevosía. Mi ideal de vacaciones pasa por un 60/40 entre visitar y disfrutar el lugar en cuestión. La primera cifra me emparenta con el extranjero, la segunda con el ciudadano. En la primera la guía será la mejor aliada. En la segunda, cualquier terracita o un parque en el que ver pasar la vida diaria, es el mejor escenario. Pero sería muy cómodo por mi parte, a estas alturas del partido, adoptar la segunda opción, así que me como un salmorejo embotellado y me lanzo a la calle. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil?
Puede que sea el subconsciente el que manda la orden y que los documentales de La 2 tengan algo que ver, pero lejos de querer visitar museos o demás puntos de interés turístico, prefiero fijarme en la fauna que conforma el paisaje de una ciudad a la hora de la siesta en verano. Camino por la Avenida Reino de Valencia. Las terrazas están llenas de gente que apuran su menú. Algunos deben trabajar en despachos cercanos, otros da la sensación que no han tenido que trabajar en su vida. En el Congo hay dos chicos que me llaman la atención. Llevan barba queriendo parecer modernos. Es ese look que lucen algunos cachorros conservadores que han guardado la gomina y el polo sobre los hombros en un cajón y juegan a ser chicos malos en apariencia milimétricamente medida. Los náuticos sin calcetines les delatan y acaban resultando como una versión de Nirvana por Pitingo.
Llego a Russafa con Xàtiva. La última vez que estuve aquí pensaba que no saldría con vida. Fue como practicar unos Juegos del Hambre. La principal prueba era sortear a los numerosos miembros de ONGs que buscan afiliados carpeta en mano. No hay rastro de ellos, deben estar tomando un café o planeando nuevas tácticas para practicar emboscadas. Lo extraño es que a nadie les preocupe la mala imagen que dan de esas asociaciones. El calor aprieta y doy el primer trago de la botellita de agua que he cogido como equipaje. Poco más: el móvil, la cartera y las llaves. Mentira, descubro que llevo una pinza en uno de los bolsillos, pero eso es otra historia. Sigo andando y en Pascual y Genís me encuentro con una de mis especies favoritas. El hombre que aunque haga más de 30 grados va con camisa de manga larga. La lleva arremangada, algunos botones desabrochados y unas tremendas manchas de sudor en sobacos y espalda convierten el estampado en una obra de Pollock. Es esa absurda concepción de la elegancia. Y es que cuando uno actúa contra natura (y abrigarse cuando hace calor lo es) los elementos se rebelan. El resultado es repugnante.
No sé si ha sido la horripilante visión anterior, pero empiezo a notar que la cabeza me empieza a hervir. Decido coger el primer autobús que se cruce en mi camino. Es la línea 10. Sólo cinco persona en su interior. Un chaval que no levantará la cabeza del móvil en todo el viaje. Una mujer con cierto aire a Bette Davis. Un señor mayor, posiblemente jubilado, que apunta números en una hoja doblada y redoblada. Y un, imagino, matrimonio: ambos con gafas, ella con un par de bolsas y él tocándose la montura de todas las maneras imaginables. Pido parada en Blasco Ibañez con Gascó Oliag. Cuando bajo no hay ni rastro de la pareja ni del joven, doce personas se han incorporado a la escena, el abuelete mira con ojos fruncidos el canal Bussi y la mujer con cierto aire a Bette Davis habla, animadamente, con una señora que no se parece a ninguna actriz.
Dirijo mis pasos al cementerio de Benimaclet. Frente a él hay un trozo de huerta y una especie de vía por la que la gente anda, corre o va en bici. Antes de llegar apuro mi provisión de líquido. La mano izquierda limpia las gotas de sudor que se deslizan por mi cara. He venido aquí porque una vez pasé a estas horas y había gente trabajando en los campos. Me pareció algo inhumano. Y puestos a explorar la fauna con la que convivo, busco lo más exótico posible. No hay nadie labrando. Pero sí practicando deporte. La foto que encabeza este texto es demasiado evidente. Un señor que no puede ni caminar erguido y sostiene a duras penas su camiseta con una mano. Juro que en directo es demoledor. Parece que en cualquier momento va a caerse hacia un lado. Busco en mi Jiayu una app que me pueda dar la temperatura, pero acabo contemplando como el inconsciente se aleja hasta desaparecer. Espero que no sea una metáfora de su destino. Aunque jugarse la vida al lado del camposanto igual le aporta seguridad.
Busco un sitio donde tomar algo fresco. Me bebo un batido insípido y me vuelvo a casa con la EMT. Me ducho, cojo un libro («Los viajes de Gullible» de Ring Lardner, por si tienen curiosidad), me siento en el sofá, me colocó bien las gafas unas tres veces seguidas y me acuerdo, entonces, del hombre del autobús que iba con su mujer. En él y en el resto de fauna con la que me he cruzado y me pregunto que dirían ellos de mí si escribieran un diario.