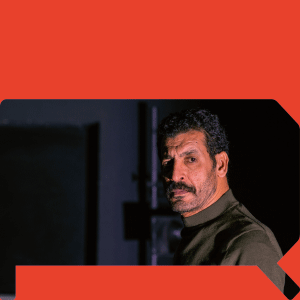El Rastro de Valencia es lo que podría ser, pero no es. Como tantas cosas en esta ciudad, entregada al boato y a la apariencia sin contenido. Y sobre todo a lo que merodea por los alrededores de los que gobiernan. Sólo hay una realidad. La suya. Y así nos va. Con el potencial existente, la de cosas que se podrían hacer. Pero es necesario tener ideas. Y las ideas cotizan a la baja.
La chamarilería de baja estopa es la auténtica protagonista de un Rastro que merecería mejores actores y un guión más respetuoso. Cuando viajo, la visita a este tipo de mercadillos es parada obligatoria. No cometeré esa costumbre tan nuestra de comparar lo de fuera con lo nuestro, pero es que las diferencias claman al cielo. Perdón. Lo hice. Pero me congratula no ser como esa gente que, incluso en este caso, se conforman con lo que hay. Aunque sean porquerías que ni siquiera serían admitidas en una fiesta de contenedores. Son personas instaladas en la felicidad burbuja. La misma que disfrutó Higuaín en la final de Mundial mientras creía que su gol iba a subir al marcador.
Aún a sabiendas de lo que voy a encontrarme, el domingo me acerco al Rastro. Curiosa paradoja que se instale en las inmediaciones del campo del Valencia CF, un equipo que deambula por el fino alambre de la autodestrucción y que, en ocasiones, da la sensación que como algunas baratijas del mercadillo se va a saldar al postor que esté en el momento adecuado a la hora decisiva.
Hace calor, pero en los alrededores ningún bar abierto. Una visión comercial que echa de espaldas. A los diez minutos tengo claro que lo mejor lo voy a encontrar en los usos y costumbres de la gente con la que me cruce, y en las conversaciones que cace casualmente. Miro discos y libros, pero me duele tanto ver cómo son maltratados que me salto la mitad de puestos. Abundan los Lp’s de cantantes melódicos y cantaores flamencos. Y las novelas de Álvaro de la Iglesia. Seguro que al ex-director de La Codorniz le haría gracia el asunto.
Una mujer intenta atraer clientes al grito de “¡Todo nacional, todo nacional, todo nacional!”. Vende pantallas de lámpara. Pero su estrategia comercial no parece tener éxito. Nadie se acerca. Me fijo en la gente que duerme en sus puestos, en los que comen bocatas, en los que hacen prospecciones petrolíferas en sus narices, en la cantidad de vendedores sin camiseta luciendo tripa fritanguera. Un hombre se arranca a cantar una copla improvisada que empieza “Estoy hasta los huevos”. Algo despierta mi curiosidad. Es un ep de Raimon. Lo cojo, saco el disco y el vinilo parece un campo recién arado. Allí se queda.
Pasear por los pasillo del Rastro es como hacer un viaje al pasado. En lugar de un DeLorean, basta con cruzarse con algunos objetos que creías haber olvidado. Una linterna de coche, con dos botones en la parte superior, uno para la luz y otro para un intermitente que se suponía te ayudaría a avisar al resto de vehículos en caso de avería, y que yo encendía y apagaba con cierta obsesión ante la queja paternal. O una cinta vhs marca Continente, de 240 minutos, símbolo de unos tiempos en que grababa cualquier película que se emitiera en televisión.
La conversación entre un gitano y un cubano me traslada al presente. Son amigos y se dicen cosas sentidas. Parece ser que el primero ayudó al segundo cuando lo necesitó. El caribeño es un tipo con guasa y más tarde lo veo queriendo llevarse un guante de beisbol por 2 euros en otro puesto. Le dice al vendedor que en Valencia nadie practica ese deporte. No cuela. El hombre tiene dificultades para hablar, pero le deja claro que en el río hay todos los fines de semana partidos. “Compatriotas tuyos”, le dice. Descubierto, se hace el despistado. Los dejo negociando.
Me detengo un rato en un puesto de los que me gustan. Los objetos están puestos en mesas y ordenados. ¿Tanto costaría que el ejemplo cundiera? Todos saldríamos ganando. Pero para eso debería haber alguna normativa redactada por unos gobernantes que entendieran que el Rastro puede atraer turistas, generar beneficios, crear marca,… pero ya saben ustedes, mundos paralelos. Hace unos años, un concejal afirmó que se iban a realizar contactos con anticuarios para que participaran. Como (casi) todo lo que se anuncia en ruedas de prensa voló al País de Nuncajamás. En el puesto en cuestión hay discos, libros y revistas antiguas. Al otro lado dos hombres que rondarán los 50. Pienso que hablarán de tal o cual ejemplar. Cuando los tengo delante, oigo a uno de ellos lanzar exabruptos sobre Ikea. El otro asiente, pero con alguna objeción. El primero le dice que, eso sí, menudas tías van a comprar allí. Su interlocutor intenta desviar la conversación. Pero este insiste, tías que se acaba de casar o están en ello y suspira. Yo también. Sigo mi peregrinación.
Uno de los pasillos está ocupado por un montón de gente. Juegan a algo con cartas pequeñas que parecen minicromos. Con dinero por medio. De pie, llaman la atención, pero no les importa. Cuando los dos policías que patrullan, con parsimonia, llegan casi a su altura, desaparecen como si fueran parte de un truco de Copperfield.
Se va acercando la hora del cierre y la quincalla es la auténtica estrella. Gente que rebusca no sé muy bien el qué. Todo lo imaginable se encuentra entre estas cuatro vallas metálicas. Hablo de mercancía y humanos. Un hombre, con la piel del color de las gambas que, como es tradición con las novelas del oeste, cambia películas porno. Devuelve una que ya ha visto (¡ja!) y se lleva otra. O una extranjera que se interesa por un peluche lleno de mierda del Profesor Lutecio. Le piden 4 euros y lo consigue por 2. Me separo cuando se consuma la transacción no me salpique algún ácaro y le tenga que pagar el bono bus para volver a casa.
Pero la estrella de la mañana la localizo casi al final. Es una foto enmarcada. Una foto de diez amigos que se han ido de cena. Imagino que le pedirían al camarero que la hiciera. Puede que, después, se convirtiera en un regalo para uno de los allí presentes que se marchara de la ciudad. Y casi seguro que el homenajeado la abandonó en la basura antes de partir a su nuevo destino. Unos amigos que te regalan eso no son dignos de ser recordados, pensaría mientras la dejaba junto a una bolsa con cuscurros de pan duro. Pienso en las veces que me he ido de cena y en las fotos que me han hecho. Y llego a la conclusión que no puede haber nada más grande que encontrar uno de esos momentos inmortalizados a la venta en el Rastro. Al principio puedes sentir una violación de la intimidad, pero en tiempos de redes sociales no tiene sentido. Los diez estaban sonriendo, eran felices, contentos de compartir su dicha, como antes lo habían hecho con las bravas, los calamares y la puntilla. En algunos ojos se vislumbra la alegría de unas cuantas jarras de cerveza. Estoy tentado de preguntar el precio, pero no lo hago. Tengo miedo que esto del turista en mi propia ciudad me acabe convirtiendo en un monstruo.