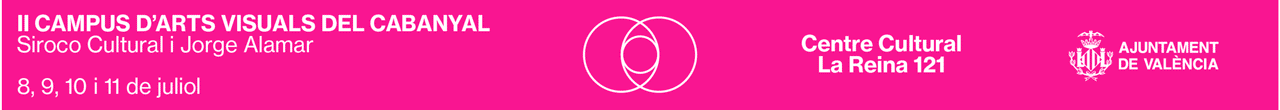Foto: Verlanga.
Pasear y leer. Placeres cotidianos que se funden en las páginas de un libro que no podía titularse de otra manera, La errabunda, editado por lindo & espinosa. Escribe Sergio del Molino, en él, que pasear «requiere un talante democrático, el paseante (…) renuncia a ser mirado a cambio de mirar. En el paseo no hay privilegio ni estatus: la acera no tiene zona VIP». Pasear y leer comparten esa sensación de libertad, hasta en las peores condiciones.
La errabunda viene a recordarnos que las ciudades si no se recorren no existen. Que laten cuando la mirada se pierde aquíyallá, cuando hacemos de un negocio cerrado, de un bar en el que merendamos, de una esquina en la que creíamos que seríamos capaz de cambiar el mundo, de un nombre que ahora es pasto de hemerotecas o de un recuerdo, hacemos, digo, un hecho histórico. Un hecho histórico que no se estudiará en los colegios porque de ocurrir, en ese preciso instante, se evaporaría.
Deambular por las calles tiene mucho de entrar por inercia en librerías. No buscas nada, pero acabas encontrando algo. Y si no, no pasa nada, el placer no tiene un contador que ir apretando a cada momento. «De pequeño nos inculcan la ciudad como si de una amenaza se tratara», escribe, con razón, en el libro, Jordi Corominas. El día, el momento, en el que ese escalofrío reconforta empiezan muchas cosas. Lo mismo ocurre cuando uno es capaz de encadenar varias frases y leer. Es lo que tiene cerrarle la puerta al miedo.
Seis autores, seis ciudades. Y alguna otra que circula paralelamente. Relatos que pueden ser crónicas, ahora que los periódicos nos están echando de sus páginas. Más adictivos cuando el autor deja hablar a sus calles que cuando opta por trazar mapas verosímiles. Mejor cuando se escuchan las pisadas de sus recuerdos que cuando nos narra la memoria del lugar.
El Valladolid de Daniel Monedero con aquella biblioteca que olía a mercado, aquel señor que paseaba con frac, monóculo, sombrero de copa y un cuadro, o aquel encuentro orquestado por el azar entre Sabonis y Emily Dickinson. O el Madrid de Sabina Urraca al que llora una adolescente que aún no ha pisado sus aceras de verdad y en el que las siestas imposibles serán posibles. O el partido, X en la quiniela, que juegan Bilbao y Ronda en el imaginario urbano de Txani Rodríguez. O esa Zaragoza de Sergio del Molino en la que pasan tantas cosas porque nunca pasa nada. Hay más, más ciudades (Gijón, Barcelona) y más autores que les escriben (Miguel Barrero, Jordi Corominas).
La errabunda invita a perderse por sus páginas como si fueran calles en las que los párrafos son la intrahistoria de sus ciudadanos, las comas pequeños detalles en las fachadas, los signos los escaparates y los puntos y aparte los semáforos. La errabunda como buen paseo que es, literario pero paseo al fin y al cabo, conmina sin potestad a volver a pasar por aquellos lugares ya recorridos, al aire libre o en el papel, porque siempre se descubre algo nuevo.
Los paseos y la lectura tienen más cosas en común. Por ejemplo, la facilidad que tiene el ser humano para aplazarlos y añorarlos en su no realización. Este libro es un buen remedio. Hay que leerlo y después salir a la calle para escuchar nuestra propia versión.