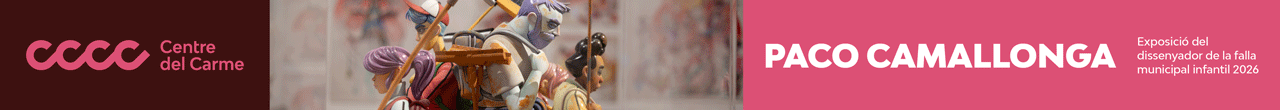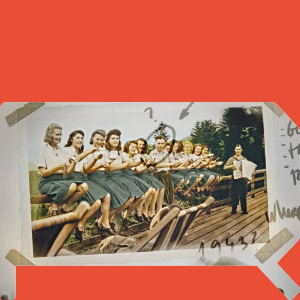En la entrevista, que publicamos ayer, a Rafa Cervera, el periodista valenciano hacía mención a una novela inédita, «En otro mundo», que escribió hace unos años y estaba retocando. Hoy os ofrecemos el primer capítulo de la misma.
CAPÍTULO 1: SPEED OF LIFE
Un domingo como una canción pop, alegre pero con púas, y puesto que la acción tiene lugar en Valencia a principios de junio, la temperatura ya es más que templada. La luz lo invade todo. El sosiego de la jornada oscila con las campanas, que hacen resonar en la lejanía el nombre de algún bendito.
David Bowie aún no ha decidido qué tipo de canción invoca aquella escena, ignora cuál es el ritmo, pero conoce la cadencia. Da igual. Lo importante es que es una de esas tardes de domingo como sólo pueden serlo aquí, ensayos de un verano perpetuo ante el cual se siente tan maravillado como ajeno.
El plan es este: salir por la autovía y tomar luego la carretera que escolta a L’Albufera, hasta llegar a una señal de desvío. Entonces seguirán el camino angosto que atraviesa los arrozales, cruzarán dos o tres pequeños puentes. Una vez lleguen a un punto indeterminado, se abandonarán al ritmo pausado de lo que les rodea. Contemplarán las barcas ancladas al barro, olvidadas entre los juncos, se dejarán cegar por el reflejo celestial del agua y luego, aún deslumbrados, contarán en voz baja las barracas vacías. Una vez salgan del coche pasearán por los senderos solitarios que recorren los cazadores de patos. Caminarán hasta perderse, hasta que no tengan más remedio que espiar el imperceptible descenso del sol y ver como se hace el muerto tras la cresta ciclópea que forman las montañas.
Una tarde marcada por la repetición de cinco notas tocadas una y otra vez, vibrando en las cuerdas de un piano.
Una tarde letárgica.
David Bowie se aferra al volante del coche, junto a él las Torres de Serranos, tan medievales como cabría esperar, apostillan que hubo otros tiempos aunque no tan diferentes a estos. Ya casi puede oler el perfume de Coco. Pero lo cierto es que ella y Jimmy se retrasan, qué dichosos son, ellos no han sido privados del placer de dormir. Él en cambio lleva horas dando vueltas por Valencia, haciéndose admirar por los incrédulos ciudadanos que, en el año primitivo de 1976, no están acostumbrados a presencias como la suya. David Bowie, vestido como un aristócrata, dolorosamente delgado, caído desde una galaxia a punto de desintegrarse, fuma un Gitanes junto al antiguo cauce del río Turia, sin que le preocupe mucho saber por qué ahora está seco.
Se distrae contemplando el desfile de personas. Estudia los detalles más pequeños buscando rastros de optimismo, cualquier indicio que le convenza de que no pertenecen al mismo mundo. Ahí están. Salen de las calles, atraviesan la calzada, se sientan en los bancos, desconfían del suelo. Cada cual inmerso en su propia vida, acercándose unos a otros pero sin rozarse, salvo el leve contacto en el semáforo, frente al quiosco, rodeando las esquinas mientras los ángeles invisibles del antiguo cauce vigilan para que no haya más riadas. Ellos velan por todos y lo único que se le ocurre hacer a David Bowie es aplastar la espalda contra el asiento. La impuntualidad es un desastre pequeño que se mitiga con ese remedio que es quedarse quieto y observar mientras se espera, y pensar, quizá, en el aroma afrutado de Coco.
Echa un vistazo por el retrovisor con la esperanza de ver a sus amigos acercándose al fin. Entonces suenan unos golpes, como si dos o tres piedras de granizo hubiesen caído porque sí sobre el cristal.
A su derecha un hombre pegado al parabrisas le hace señas.
– ¿Es usted la persona a la que espero? –pregunta con cortesía.
Está junto al coche, el pelo corto y canoso, los ojos oscuros, el ademán tranquilo. Va vestido con inmaculada sencillez. Observa fijamente. Es grande y parece fuerte, pero tiene una mirada que inspira confianza. David Bowie se esfuerza por entender lo que quiere decirle.
– ¿Es usted la persona que espero? –insiste sin impaciencia. No sonríe, sólo transmite soledad.
Sorprendido, David Bowie lo mira sin reaccionar. Frunce el ceño y se encoge de hombros. Puede que sea un admirador que quiere un autógrafo pero no se comporta como tal. El hombre grande de pelo corto repite la pregunta. David Bowie habla para que vea que no entiende su idioma. El desconocido le repite la pregunta, ahora en inglés. Él niega primero con la cabeza, luego vuelve a sacudirla porque la respuesta a lo que fuera lo que le están diciendo es que no. Él no es más que un completo extraño, el visitante que observa aquella ciudad llamada Valencia mientras intenta encontrarle un sentido o una esperanza a su vida. Desde luego, no es la persona a quien espera el desconocido, por supuesto que no, de eso sí está seguro. No es nadie allí, sólo una aparición, un espejismo, un holograma que se cree un alma perdida.
El hombre de pelo canoso pide disculpas y se separa del coche. Se aleja un par de metros, quedándose de pie, bajo la sombra que proyectan las Torres. Parece confundido pero no dice nada más. David Bowie le observa con recelo. Todo lo que ve es un hombre solo en un domingo. El surco de unas arrugas en su frente, la serenidad de unos ojos perdidos. No le resulta difícil intuir historias relacionadas con él, ninguna de ellas feliz.
Jimmy aparece por sorpresa en el asiento contiguo dando un aullido y saludando con su voz ronca. Coco le besa en la mejilla antes de acomodarse en la parte trasera del auto. Su aroma es dulce y poderoso a la vez. Se intercambian varias frases, algún reproche y ninguna pregunta. Jimmy le pide que descapote el coche. Sin prestarles demasiada atención, David Bowie busca de nuevo aquella figura. El hombre que no sabe a quién espera sigue allí, resignado a esperar, mirando al frente, a la derecha luego. Extraviado en el epicentro de un domingo al cual no pertenece.
El coche arranca en dirección a la carretera antes de que el atardecer comience a lanzar suspiros. Nadie le dice adiós a las Torres de Serranos, nadie se despide nunca de lo que está destinado a permanecer siempre, Doc.
Unas horas más tarde caminan en busca del crepúsculo. Pisan piedras, sortean charcos, observan las siluetas de las garzas clavadas como estacas en los corazones del agua. El murmullo del viento entre las cañas se parece mucho a soñar con lo que todavía es posible. Avanzan sin prisa, saboreando el tiempo, imitando la lentitud con la que el sol se escurre por el horizonte, acompañándolo hasta el final. Llegan a las ruinas de un caserón, sumergido en las aguas de L’Albufera que ya les rodean por completo. El ocaso es algo por lo que aún no deben apurarse.
– ¿No os gustaría quedaros aquí para siempre? –observa Coco mientras se repasa los labios.
– ¡Ni lo sueñes! –grazna Jimmy con su vozarrón, la camisa completamente desabrochada, dejando entrever un torso blanco y alguna cicatriz aún fresca en el abdomen. Se contonea siguiendo la línea de la orilla imitando las zancadas de una garza real que lo vigila desde el agua.
– Quizá deberíamos dejar de esperar lo que ya conocemos –dice David Bowie, la mirada perdida en el horizonte-. Quizá no deberíamos aguardar nada, simplemente dejarnos sorprender por lo inesperado, pero sin invocarlo, ni tampoco apresurarlo. Desearlo cuanto apenas, como si se tratase de algo tan frágil como el sueño.
Se impone un silencio absoluto, roto levemente por un leve chapoteo. David Bowie siente la punzada cada vez más fuerte de su confusión, de su dolor, que contrasta con el paisaje desconocido que tiene ante sí, la paz de un lugar remoto que ni siquiera sabía que existiera.
Sus amigos susurran pensamientos; él sigue absorto, sin ganas de hablar ni de reír. La vida es absurda y gastamos gran parte de ella intentando encontrarle un sentido, piensa. Y se acuerda del hombre de pelo cano bajo las Torres, el hombre que no sabe a quién espera.
Siguen así un rato más, hablando despacio al compás del tiempo, protegidos por una belleza que no se puede tocar. Llega el momento en que el sol se va del todo y los tres flotan como una sola pieza. Lo único que pueden escuchar es el mutismo del paisaje. A sus espaldas, el manto verde de los pinos se agita convertido en oleaje, como una canción verde.
El silbido del viento cambia ligeramente con el último rayo de luz y cuando ya todo el suelo es una sombra, comienza a suceder. Algo se revuelve lentamente mientras David Bowie permanece sumido en un mutismo que le distrae de sí mismo. No puede quitarse de la cabeza al extraño que le hablaba junto al coche. Cuanto más piensa en el hombre de pelo cano mayor ímpetu cobra la fuerza que se agita junto a él. Se expande hasta envolverle por completo. Sus ojos no ven más que el atardecer reflejándose en el agua pero su corazón se encoge a medida que el torbellino se revuelve a su alrededor. Sin reparar en su mutismo Coco y Jimmy hablan, sentados en un tronco seco, de la maldad intrínseca de ciertos objetos. Y David Bowie siente cómo esa fuerza fantasma gana velocidad y después va penetrando en su escuálida figura, pinchándole por dentro hasta que se le escapan las lágrimas. Durante unos segundos queda expuesto a la experiencia, siente cómo el sabor de su tristeza se diluye con la tristeza de un extraño y juntas, convertidas en una misma pena, desafían a la esperanza del paisaje que vibra en torno a él. La soledad contra la majestuosa grandeza natural que le rodea.
Una energía secreta fugada desde una dimensión ilícita se agita en lo más profundo de su ser. Hay almas que no conocen tregua y sin embargo nunca dejan de desear las cosas bellas que les rodean. Hay momentos, instantes breves que culminan en un indescriptible estallido de emoción para terminar súbitamente. Son esos instantes en los que la vida parece cobrar un sentido incontestable y su velocidad se nos antoja como un prodigio al que no podemos dejar de pertenecer. Esos instantes de misterio que nunca nos aclaran lo que somos y que tampoco nos explican lo que no somos. Un temblor, una luz, la armonía de las aguas, el susurro de L’Albufera.
David Bowie es consciente al fin de la magnitud de su dolor aunque ignore su cómo y se pierda en su porqué. Un dolor antiguo que le perfora por dentro. Como una enfermedad crónica que tardará mucho en curarse. Ahora lo sabe.
Ahora ya nada es lo mismo a pesar de que nada ha cambiado.
Es completamente de noche cuando regresan a la ciudad. Las luces de las viejas farolas refulgen con fervor dominical. El coche se detiene como suelen detenerse los coches, y allí sigue el ángel, resguardando sin ser visto el puente que conduce a las Torres de Serranos.
David Bowie insiste a sus amigos para que se marchen a casa, prefiere conducir solo hasta el garaje y reinventar después el trayecto que le llevará del número 10 de la calle Palomar. Obedecen. Los ve alejarse bajo el arco de las Torres, avanzando hacia las estrechas calles del Barrio del Carmen, hasta que desaparecen entre los edificios centenarios, convertidos ya en parte de la incógnita que es la gente que camina por las aceras, siguiendo el rumbo de sus vidas.
David Bowie se queda de pie junto al coche, esperando de verdad no tener que volver a subir.
Ahora todo es un verso acongojante, como una de esas canciones que hablan del amor en ese instante en el que empieza a marchitarse, como si fuera el recuerdo de un muerto. La rima de una obsesión. Una figura sin nombre. Una historia no contada. Una incógnita. La balada del desconocido que no sabe a quién espera. No: el descubrimiento de la velocidad de la vida.
De pie, en medio de la calle el coche es verde oscuro y las luces no se sabe de qué colores están hechas. Una serie de notas se repiten en su mente. No sucede nada. Entonces imagina que la figura grande del tipo de pelo canoso se materializa ante él. Sigue pasando gente por la calle, cada vez más, como si entre todos quisieran ocultar algo. David Bowie contempla personas que se mueven como microbios. Se fija en los primeros detalles de la noche, en cómo la oscuridad recién llegada altera nuestra respiración. Se pregunta si no será él el desconocido esperado, alma sin cuerpo, canción viviente, arquitecto de algo que no nos permite vivir en su interior. Desea ver de nuevo al extraño y contarle que se ha propuesto inventar lo que realmente es; aproximarse entonces a él como si fuesen a besarse en la boca, y que alguno de los dos le explique al otro si lo que ambos esperan sucede realmente en nuestro mundo mortal.