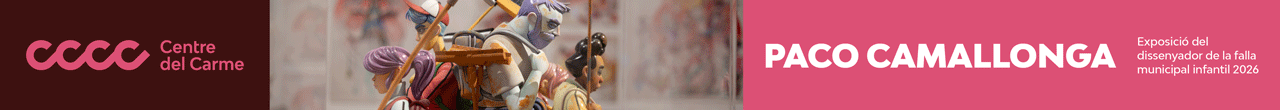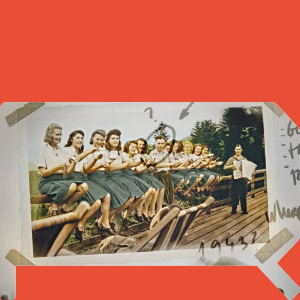El músico valenciano Jesús Sáez, miembro de bandas como Polar, Llum o The Standby Connection, ha estado recientemente en Walmara, un distrito de Etiopía, donde ha alternado sus labores musicales con tareas como cooperante para la ONG Abay y aportando su experiencia como docente. Le hemos pedido que nos cuente cómo fue y este ha sido el resultado.
A veces te embarcas en travesías que no sabes muy bien porqué decides afrontarlas. Simplemente sabes que ese es el camino que debes tomar. Tampoco tienes muy claro cual es el destino, siquiera si te agradará lo que te encuentres al final. Da igual, cada uno de los pasos necesarios para superarla debe tocar tierra, lo importante es que nuestra suela rasque la arena, aunque acabe pelada, con el pie desnudo. Llegado el destino, lo entiendes. Por primera vez hay un cruce. Una elección. Una oportunidad. Y a partir del siguiente paso, nada volverá a ser igual.
Gaba Kemisa es una pequeña aldea situada al suroeste de Addis Abeba (Etiopía), dentro del distrito de Walmara. Cuando entré en ella me sentí como en casa: la madre tierra, en toda su pureza, extendía pletórica campos de trigo y tef (un cereal que supone la principal plantación de todo el país). Una camino de piedra y tierra partía por la mitad un desfile de tukules de los que salían niños corriendo con sonrisas luminosas como lunas crecientes. Parece que has llegado al paraíso. Una planicie llena de brillo y color por la recién terminada temporada de lluvias (ya no vuelve a caer gota hasta junio) elevada a casi 2.000 metros de altura. La vista puede desplegarse libremente. No hay obstáculos. Apenas hay solemnes acacias que dan cierto aire majestuoso a un paisaje terriblemente hermoso en su humildad. Por la noche, desde dentro del tukul hecho a base de adobe y ramas que nos sirve de Alojamiento, dentro del Centro Abay que hay en la aldea, se pueden oír los grillos, los insectos, los perros y las hienas, como si respiraran con su aliento detrás de tu oreja. Son los ruidos del silencio de Gaba.
 Allí se hace el horario de las gallinas. No hay luz, ni agua, así que no hay otra opción. El sol inunda el tukul a las seis de la mañana y te avisa de que ya toca. Asomas un ojo por la ventana y ves ya un desfile de niños corriendo con una agilidad llena de delicadeza y elegancia, regada con brío y energía. Pasan tan rápido que casi creo que es un espejismo. Salgo del tukul y me encuentro justo con la puerta de la escuela, y una fila de gente esperando para coger agua del pozo. Con ese pozo empezó prácticamente todo. Allí los niños, hace apenas ocho años, cuando Abay comenzó a actuar en Gaba Kemisa, se dedicaban a hacer kilómetros con una garrafa a cuestas, buscando agua para su casa. Lo primero que Paco Carrión (presidente de la ONGd) y compañía buscaron fue pues un pozo, una fuente que les pudiera abastecer, y fueron a encontrarla en la puerta de la escuela. El azar juega sus cartas: todo el mundo puede ir a coger agua al pozo, con la condición de que los niños en edad de escolarizar vayan a la escuela de Bacho, de la que es responsable el gobierno etíope. En Abay lo tienen claro, la educación es el camino. Y los etíopes también, pero a veces la oportunidad de estudiar no es siquiera una posibilidad. A veces no hay fuerza ni manera de recorrer los kilómetros que separan sus tukules de la escuela. Esa naturaleza que me daba la bienvenida me recuerda de golpe que entre su belleza esconde vida y muerte, suavidad y crudeza, un equilibrio sin cortapisas ni consideraciones.
Allí se hace el horario de las gallinas. No hay luz, ni agua, así que no hay otra opción. El sol inunda el tukul a las seis de la mañana y te avisa de que ya toca. Asomas un ojo por la ventana y ves ya un desfile de niños corriendo con una agilidad llena de delicadeza y elegancia, regada con brío y energía. Pasan tan rápido que casi creo que es un espejismo. Salgo del tukul y me encuentro justo con la puerta de la escuela, y una fila de gente esperando para coger agua del pozo. Con ese pozo empezó prácticamente todo. Allí los niños, hace apenas ocho años, cuando Abay comenzó a actuar en Gaba Kemisa, se dedicaban a hacer kilómetros con una garrafa a cuestas, buscando agua para su casa. Lo primero que Paco Carrión (presidente de la ONGd) y compañía buscaron fue pues un pozo, una fuente que les pudiera abastecer, y fueron a encontrarla en la puerta de la escuela. El azar juega sus cartas: todo el mundo puede ir a coger agua al pozo, con la condición de que los niños en edad de escolarizar vayan a la escuela de Bacho, de la que es responsable el gobierno etíope. En Abay lo tienen claro, la educación es el camino. Y los etíopes también, pero a veces la oportunidad de estudiar no es siquiera una posibilidad. A veces no hay fuerza ni manera de recorrer los kilómetros que separan sus tukules de la escuela. Esa naturaleza que me daba la bienvenida me recuerda de golpe que entre su belleza esconde vida y muerte, suavidad y crudeza, un equilibrio sin cortapisas ni consideraciones.
A las siete y media de la mañana, cuando las madres salen del centro Abay tras sus clases de alfabetización, comienzan a aparecer los grupos de niños de entre tres y cinco años, agarrados fuertemente de la mano, tres o cuatro cogidos de cada puño, solos, con cierta cara de susto agudizada por la suciedad y las moscas, a pesar de que realizan justo los mismos kilómetros cada día. Algunos cuatro o cinco. Otros más. Todavía queda más de una hora para que entren a clase, pero aprovechan para jugar en el patio del Centro Abay. Dentro están las aulas canguro, donde están los niños de tres, cuatro, cinco y seis años respectivamente, la cocina, los almacenes y las casas donde duermen algunos profesores y los voluntarios. La parte de atrás, la escuela para los niños pastores, y las clases de refuerzo, funciona sobre todo por la tardes. Es un momento perfecto para poder comenzar a interactuar con ellos. Pero son ellos quienes lo hacen contigo. Se tiran encima. Te cogen la mano. Algunos incluso te acarician. Te piden que les hagas fotos. Se las merecen. Su belleza te desmonta. Probablemente el pueblo etíope sea el más bello del mundo. Juegan a todo lo que les plantees. Resulta bizarro pero tremendamente divertido ver a veinte niños etíopes jugando al corro de la patata, cuando no saben ni lo que les cantas. Sobre todo para ellos.
 Aparecen las profesoras con barreños de agua, los niños se ponen en perfectas filas delante de las puertas de sus respectivas clases, y uno a uno, se limpian concienzudamente los pies, las piernas, brazos y manos, cabeza… Entran a clase y se desnudan, dejan colgada en la percha con su nombre la ropa que traen de casa y se ponen el uniforme. Hay un silencio casi marcial. Se colocan en sus asientos, mientras esperan que vayan llegando el resto de compañeros. Limpios y aseados, aguardan a que la profesora les sirva un té y un bollo frito, una especie de buñuelo ultradenso que bien podría servir para rebozarlo en azúcar o para rellenarlo con un trozo de morcilla. Ni una cosa ni la otra. En cuanto todos tienen su comida encima del pupitre, uno se levanta y se coloca delante de la clase. Cantan una canción religiosa (el 50% de la población etíope es católica ortodoxa) con una energía radiante, de espíritu tribal, cadencia militar pero con una vitalidad desbordante. Uno de mis objetivos de este viaje, más allá de la labor cooperativa, era recoger una serie de grabaciones de canciones tradicionales con un doble objetivo: proveer de repertorio al coro de un colegio valenciano que realiza actividades de concienciación y contacto con la cultura etíope, y alimentar mi inacabable hambre de influencias musicales. Acaba la canción, una exuberante demostración de energía, la profesora hace un gesto y comienzan a pellizcar el bollo, mojándolo en el té. El silencio sepulcral se adueña del espacio tras la demostración. La situación, sencilla, cotidiana, nos supera a mí y a Eva, mi mujer, en cierto modo culpable de que me haya embarcado en esta aventura. Nos miramos con lágrimas en los ojos.
Aparecen las profesoras con barreños de agua, los niños se ponen en perfectas filas delante de las puertas de sus respectivas clases, y uno a uno, se limpian concienzudamente los pies, las piernas, brazos y manos, cabeza… Entran a clase y se desnudan, dejan colgada en la percha con su nombre la ropa que traen de casa y se ponen el uniforme. Hay un silencio casi marcial. Se colocan en sus asientos, mientras esperan que vayan llegando el resto de compañeros. Limpios y aseados, aguardan a que la profesora les sirva un té y un bollo frito, una especie de buñuelo ultradenso que bien podría servir para rebozarlo en azúcar o para rellenarlo con un trozo de morcilla. Ni una cosa ni la otra. En cuanto todos tienen su comida encima del pupitre, uno se levanta y se coloca delante de la clase. Cantan una canción religiosa (el 50% de la población etíope es católica ortodoxa) con una energía radiante, de espíritu tribal, cadencia militar pero con una vitalidad desbordante. Uno de mis objetivos de este viaje, más allá de la labor cooperativa, era recoger una serie de grabaciones de canciones tradicionales con un doble objetivo: proveer de repertorio al coro de un colegio valenciano que realiza actividades de concienciación y contacto con la cultura etíope, y alimentar mi inacabable hambre de influencias musicales. Acaba la canción, una exuberante demostración de energía, la profesora hace un gesto y comienzan a pellizcar el bollo, mojándolo en el té. El silencio sepulcral se adueña del espacio tras la demostración. La situación, sencilla, cotidiana, nos supera a mí y a Eva, mi mujer, en cierto modo culpable de que me haya embarcado en esta aventura. Nos miramos con lágrimas en los ojos.
 En el descanso nos van a cantar algunas canciones para que las grabemos para el archivo mencionado. Decido devolver el regalo con unas pequeño concierto improvisado. Público altamente respetuoso. Un tema de “Marieta Ganduleta”, uno de “Limelight” y una versión de Elvis Presley. La rítmica del rock’n roll les descoloca. Les da igual: que aparezcas allí y les ofrezcas cualquier cosa para ellos es un regalo. Cuando le planteé con prudencia a Boja, el etíope que coordina el centro, si podía entrar a clase, me respondió de esa manera, dándonos carta blanca. Una maestra gruesa pero rebosante de energía lo pasa en grande y contagia a todos los niños. Y ese día salgo con un mote: “Salata” o lo que, según me dijeron, en Oromo quiere decir “Hombre grande y calvo”. Creo que tengo el nombre de una canción. O de un disco. O algo.
En el descanso nos van a cantar algunas canciones para que las grabemos para el archivo mencionado. Decido devolver el regalo con unas pequeño concierto improvisado. Público altamente respetuoso. Un tema de “Marieta Ganduleta”, uno de “Limelight” y una versión de Elvis Presley. La rítmica del rock’n roll les descoloca. Les da igual: que aparezcas allí y les ofrezcas cualquier cosa para ellos es un regalo. Cuando le planteé con prudencia a Boja, el etíope que coordina el centro, si podía entrar a clase, me respondió de esa manera, dándonos carta blanca. Una maestra gruesa pero rebosante de energía lo pasa en grande y contagia a todos los niños. Y ese día salgo con un mote: “Salata” o lo que, según me dijeron, en Oromo quiere decir “Hombre grande y calvo”. Creo que tengo el nombre de una canción. O de un disco. O algo.
Durante los primeros días tenemos diversas tareas planeadas. Visitar algunos tukules de las familias que están dentro de los proyectos de apadrinamiento familiar e infantil, para ver las razones por las que los niños no han podido acudir a clase: tuberculosis, desnutrición, parásitos intestinales o simplemente cuidar de las vacas o de los hermanos pequeños, porque los padres se han tenido que marchar. Pintar el patio del bloque de la escuela de los niños pastos, y llenarlo de juegos de exterior que le den colorido y viveza. Plantear una serie de actividades con todos los grupos de las aulas canguro, esos regalos de los que hablamos antes y que tantas sonrisas nos han ofrecido. Organizar unas clases de refuerzo para los alumnos de 8º grado de la escuela de Bacho, para prepararles para el proyecto de apadrinamiento de alumnos de Secundaria, que es el que hemos preparado durante los últimos meses Eva y yo, y la razón principal de nuestro viaje. Y por supuesto, una actuación musical completa, exclusiva para los niños de la escuela pastor, como premio por haber acudido a la escuela durante todo el año anterior.
 El patio se llena, ha venido toda la aldea. Boja y Adugna sacan de allí a prácticamente todos los habitantes del kebele y tan solo dejan a los niños. Es su regalo y les pertenece solo a ellos. Actúo y exagero mucho las canciones y la historia de “Marieta Ganduleta”, que traduce al Oromo nuestro querido Firaol, facilitando que los niños se acerquen a nuestro cuento, que aderezamos con marionetas y bailes. Lo pasamos en grande. Algunos nos dicen incluso estar impresionados, no esperaban algo así. Nosotros tampoco. Fue tan inesperado que resulta difícil explicarlo con palabras.
El patio se llena, ha venido toda la aldea. Boja y Adugna sacan de allí a prácticamente todos los habitantes del kebele y tan solo dejan a los niños. Es su regalo y les pertenece solo a ellos. Actúo y exagero mucho las canciones y la historia de “Marieta Ganduleta”, que traduce al Oromo nuestro querido Firaol, facilitando que los niños se acerquen a nuestro cuento, que aderezamos con marionetas y bailes. Lo pasamos en grande. Algunos nos dicen incluso estar impresionados, no esperaban algo así. Nosotros tampoco. Fue tan inesperado que resulta difícil explicarlo con palabras.
Al día siguiente Eva y yo nos separamos del grupo: debemos ir a Holeta, la capital del distrito de Walmara. Allí es donde se encuentra el instituto en el que los 24 alumnos elegidos por un comité local podrán estudiar secundaria gracias a la aportación de unos padrinos que permiten que se puedan pagar un alojamiento. Recorremos los 18 kms que separan Gaba Kemisa de Holeta en un gari, es decir, un carro de caballos. La ciudad es otra cosa. Más agresiva. Siempre alerta. El crudo paraíso deja paso a la “civilización”. Chabolas y más chabolas se extienden a lo largo de cuatro kilómetros asfaltados. Un caballo ahoga su enfermedad en medio del tráfico. El bullicio y el caos tienen algo de encanto, pero anuncian una noche que parece querer aprovecharse del día.
 Nos reunimos con los chavales, para explicarles el proyecto y conocer sus necesidades. Firaol nos ayuda pero la reunión es complicada. Si hay algo que aprendes claramente cuando llevas a cabo actividades de cooperación es que la caridad es la muerte de un pueblo. Esa superioridad que se siente al entregarle un trozo de pan al que no tiene es un castigo (a no ser que sea una cuestión de vida o muerte). Como la falsa esperanza de Mr. Marshall, como un padre sobreprotector que prefiere llevar en brazo a su hijo para que no se caiga, acostumbrar a un pueblo a recibir por obra y gracia del hombre blanco aquello que necesita es condenarle al ostracismo. El camino lo deben realizar ellos, nosotros solo estamos allí para ayudar, pero los pasos deben ser suyos. El destino, incierto, pero suyo… Los fantasmas planean al principio de la reunión, pero poco a poco la realidad se impone. Solo comen una vez al día, y su único sustento es el pan. Los alquileres han subido, lo que hace que el dinero proporcionado no resulte suficiente, y han tenido que alojarse por pares en habitaciones de barro y cañas de poco más de cuatro metros cuadrados, sin ventanas ni agua. Alguno tiene suerte y puede disfrutar de algo parecido a un escritorio. No tienen ropa para las clases de deporte. Visitamos algunas de sus habitaciones, buscamos otras opciones, pero no las hay. Al menos de momento.
Nos reunimos con los chavales, para explicarles el proyecto y conocer sus necesidades. Firaol nos ayuda pero la reunión es complicada. Si hay algo que aprendes claramente cuando llevas a cabo actividades de cooperación es que la caridad es la muerte de un pueblo. Esa superioridad que se siente al entregarle un trozo de pan al que no tiene es un castigo (a no ser que sea una cuestión de vida o muerte). Como la falsa esperanza de Mr. Marshall, como un padre sobreprotector que prefiere llevar en brazo a su hijo para que no se caiga, acostumbrar a un pueblo a recibir por obra y gracia del hombre blanco aquello que necesita es condenarle al ostracismo. El camino lo deben realizar ellos, nosotros solo estamos allí para ayudar, pero los pasos deben ser suyos. El destino, incierto, pero suyo… Los fantasmas planean al principio de la reunión, pero poco a poco la realidad se impone. Solo comen una vez al día, y su único sustento es el pan. Los alquileres han subido, lo que hace que el dinero proporcionado no resulte suficiente, y han tenido que alojarse por pares en habitaciones de barro y cañas de poco más de cuatro metros cuadrados, sin ventanas ni agua. Alguno tiene suerte y puede disfrutar de algo parecido a un escritorio. No tienen ropa para las clases de deporte. Visitamos algunas de sus habitaciones, buscamos otras opciones, pero no las hay. Al menos de momento.
La reunión con el director del instituto, que curiosamente se llama Abay, nos confirma la paupérrima situación que también sufre el centro educativo. El ratio de las aulas es de 96 alumnos, por los que en los pupitres dobles se deben sentar cinco alumnos. A veces hay que salir de las aulas por la amenaza de la asfixia. Más de 4000 alumnos para cuatro cursos, que se estudian en dos turnos. Los edificios son del año 1936. En el patio, vemos solo una portería de fútbol formada por tres troncos. Nos extraña no ver la otra. Escondida por las hierbas y el follaje encontramos al fondo la otra. La realidad se impone. Queremos ofrecer oportunidades, presentar soluciones. De momento no aparecen, pero se lo prometemos, lucharemos.
Paco llega a Holeta desde Addis después de estar varios días dedicados casi exclusivamente a papeleos. Se impone la sensación de que hace falta tener una persona permanentemente en Addis y otra en Gaba. Pero no será así. Si hay algo que nos atrajo a Abay cuando la conocimos, y lo que nos ha llevado a sumarnos en ellos en numerosas historias, es su principio de funcionamiento. Una transparencia absoluta, y la máxima de que ningún “farengi” (como llaman los etíopes a los extranjeros) cobre por su trabajo. El dinero se invierte íntegramente en Etiopía. Nada se queda aquí. Los contratados son todos del país y viven allí. A veces resulta tremendamente difícil trabajar de esta manera ya que el choque de culturas hace que el trabajo diario y el funcionamiento resulte por momentos complejo, incluso a veces exasperante. Pero ya lo dijimos antes, es su camino, deben trazarlo ellos, Abay solo pone una estructura sobre la que despegar, pero son los etíopes quienes deben hacer que funcione, día tras día.
 Volvemos a Gaba. Regresa la sensación de que aquel lugar es especial. Volvemos a atravesar las puertas del paraíso, un paraíso con unas reglas contundentes e implacables. Pero apenas nos quedan horas, al día siguiente debemos partir a Addis, donde visitaremos la casa ISA, otro de los proyectos de la ONG en el que la mujer tiene todo el protagonismo, y donde recogeremos a Shasho, un niño de 15 años con problemas cardíacos que será operado en Sevilla. Pero antes quiero despedirme de los niños. Cada uno llevamos unos cuantos en el corazón. Es imposible no enamorarse de ellos. Debes ser un hueso seco para conseguir evitarlo. Es sábado y algunos están en sus kebeles, a varios kilómetros de distancia. Siento una gran desazón, y me quedo prendado de la sensación de que aún me han quedado un montón de cosas por hacer.
Volvemos a Gaba. Regresa la sensación de que aquel lugar es especial. Volvemos a atravesar las puertas del paraíso, un paraíso con unas reglas contundentes e implacables. Pero apenas nos quedan horas, al día siguiente debemos partir a Addis, donde visitaremos la casa ISA, otro de los proyectos de la ONG en el que la mujer tiene todo el protagonismo, y donde recogeremos a Shasho, un niño de 15 años con problemas cardíacos que será operado en Sevilla. Pero antes quiero despedirme de los niños. Cada uno llevamos unos cuantos en el corazón. Es imposible no enamorarse de ellos. Debes ser un hueso seco para conseguir evitarlo. Es sábado y algunos están en sus kebeles, a varios kilómetros de distancia. Siento una gran desazón, y me quedo prendado de la sensación de que aún me han quedado un montón de cosas por hacer.
Addis es el caos absoluto. Un tráfico insufrible. Niños peleándose en las medianas por trozos de pegamento. La luz eléctrica se va sorpresivamente a las 6 de la tarde y no regresará hasta que lleguemos al aeropuerto. Por la mañana había comprado unos cuantos discos de música tradicional y de cantantes etíopes de los sesenta y los setenta. El bullicio del barrio en el que esta la casa EBA y estos discos es de lo poco que puede sacar de aquella ciudad que empieza a mostrar indicios de colonización de una manera tan abrupta y contrastada, que casi parece una perversión.
En el camino de regreso me preguntaba porque había ido allí. Simplemente como ejercicio de introspección. Con la vida soy un tragón, no puedo decir que no a una experiencia que me ayude a desplegar otra esquina de esa servilleta arrugada que son los días. Y a veces sabes que hay experiencias que no tienen vuelta atrás, hay arrugas que no se pueden volver a doblar y dejarlas como estaban. Y lo sospechaba. Hay cosas que se saben, pero que no las conoces hasta que las vives.
Hasta ahora, dejar un trozo de mí en un sitio, era dejar mis recuerdos, parte de ese tiempo que forma parte indeleble de lo que soy hoy. Pero ahora sí hay un trozo de mí que se ha separado, se ha desgarrado y se ha quedado allí, en Gaba Kemisa. Miro el reloj y sé perfectamente lo que Boja, Adugna, Asterr o Gamachu, están haciendo allí. Mi cabeza lo recrea con una exactitud tan clara que casi parece que estuviera ocurriendo de verdad. “In Real Time”, como reza uno de los proyectos de Abay y que ha acabado siendo el lema que identifica a sus miembros. Paco ya me lo advirtió. Estás aquí, pero realmente, estás allí. Para siempre.
Para contactar con Abay: 656919518 / info@abayetiopia.org