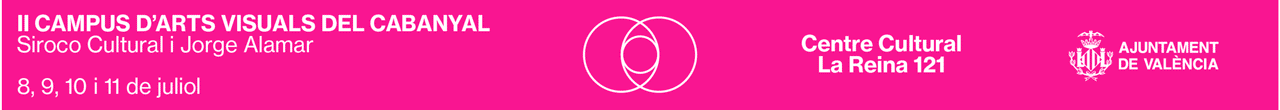A la hora del almuerzo en el Bar Ricardo parece que una bomba haya exterminado a las mujeres del barrio, al menos dentro del bar. Sólo una representante y servidora, y de entrada choca el patriarcado. Pero el ambiente interior disipa cualquier dudas. Aquí se viene a comer y muy bien, sin más remilgos. La barra es un expositor del crudo mar que más tarde pasará por la plancha o por donde sea menester. Y una nevera de cavas y vinos en una algarabía de referencias te hace soñar con descorchar todas las botellas allí mismo. Un sitio que ofrece el albariño Mar de Frades por copas no puede ser un mal sitio. Y no lo es.
El fuerte es el marisco y una nutrida referencia de picoteos de esos que hacen que a primer golpe de vista ya te enamores de la carta. Si me dieran a elegir una forma de comer para toda la vida, elegiría la alegría de los pequeños platillos para paladares inquietos que antes de saciarse quieren probar mil sabores. Esos que aparecen en la mesa todos a la vez y la inundan. Ricardo es una excelente opción para practicarla. Ensaladilla rusa, montaditos que son pulguitas de pan con sabrosos ingredientes como chorizo o atún, ostra gallega u ostra francesa, caracoles, pulpo, sepia con mayonesa… Y capítulo aparte, Las Bravas. Mayúsculas.
Las bravas de la casa merecen la peregrinación. Si el Dr. Zamenhof que da nombre a la calle del bar, fracasó en su idea de una lengua común, el esperanto; la receta de estas bravas podrá ser entendida por cualquiera que las pruebe: unas buenas patatas confitadas en aceite, acompañadas por generoso allioli y una salsa de pimentón que hace que el pan se acabe hasta que el plato reluzca. De haberlas conocido, el doctor hubiera centralizado sus empresas universalizadoras en ellas. Y con éxito