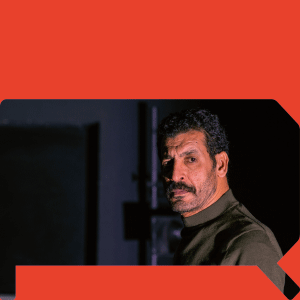Foto: Diego Obiol.
Cumplir años es una de las mejores cosas que te pueden pasar. No solo porque significa que sigues con vida, sino porque aprendes a relativizarlo todo. También cuando sales a comer por ahí. Puede que fuera por simple desconfianza hacia el ser humano, o por las estrecheces que marcó la crisis económica, pero cuando entrabas en un restaurante y casi antes de sentarte, el camarero te preguntaba si querías beber algo, pensabas que quería cavar un tunel en tu cartera. Le mirabas fijamente y con gesto retador, y contestabas que no, que a ti no te la daban, menudo eras, que te esperabas a la comida. Satisfecho con la respuesta, sonreías como si en lugar de dos euros y medio hubieras ahorrado doscientos. Después cuando te cobraban el pan que ni habías pedido ni comido no decías nada.
Ahora, ese momento previo, ese prólogo al festín gastronómico es de mis favoritos. Espero con ansia que el camarero se acerque para preguntarme. Más aún para que venga con esa cerveza que lo empieza todo. Elegir lo que vas a comer mientras la vas saboreando. Feliz por la bebida y porque en ese instante vives en el país de las expectativas. Esos primeros tragos son territorio virgen para la decepción. Vives felizmente al margen de lo que venga después. Y eso no tiene precio. O sí, dos euros y medio, pero bien pagados.