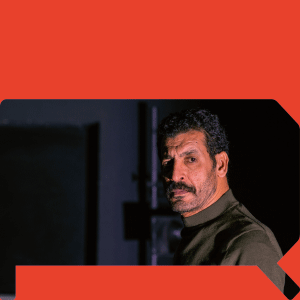Cuando entras en S’alat es como en aquella película de Matt Damon y Emily Blunt en la que abrían una puerta y podían aparecer en cualquier lugar, por muy insospechado que fuera. En este caso te trasladas a una isla, Mallorca. El aroma, la calma. La comida.
Espacioso, acogedor, reposado, el espíritu del local se refleja en las viandas que llegan a la mesa. El tombet (berenjena, patatas, pimiento rojo, calabacín, tomate) se disfruta con la parsimonia de quien dribla al enloquecido ritmo que nos acompaña en el día a día. Muy sabroso y luciendo esa difícil doble condición de que sean reconocibles sus ingredientes, pero al mismo tiempo formen un todo integrado y no una simple suma por capas de alimentos.

El cuidado de la materia prima es una de las señas de identidad del lugar. También lo buena anfitrionas que son. Su pamboli (rebanadas de pan pagés) tiene la virtud de las grandes cosas sencillas, la humildad del que no necesita fuegos artificiales, el orgullo de pertenencia. Sería imposible establecer un ránking de preferencias porque cada vez que pruebas, o vuelves, al paté, la sobrasada, el camaiot o el dueto jamón y queso mahonés, que acompañan al pan, lo modificarías. Llamadlo poliamor si queréis.

Lo de las cocas saladas es un imprescindible. Desde la masa (de harina de trigo de «xeixa», aceite o manteca) que tiene algo de proyección de la tierra, del origen, a sus sabores. Una suerte de combinaciones que parecen formuladas milimétricamente para que sepa y suene al mismo tiempo como una banda de bebop, una marcianada de Joan Miquel Oliver o un concierto orquestado de The Divine Comedy. Sobrasada con higos y cebolla caramelizada; botifarrón, queso, mermelada de tomate, pesto; longaniza, cebolla, habas… Dan ganas de no parar de pedir bises. Y de aplaudir.