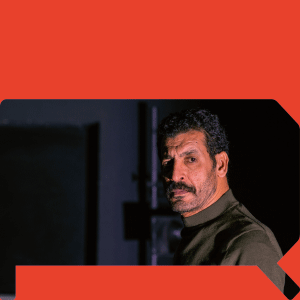Hay una escena de Días de radio, la película de Woody Allen, que marcó mi aprendizaje como espectador de cine. Corretean los miembros de la familia protagonista, en un ambiente festivo, por las habitaciones de la casa cuando, de repente, la emisora sintonizada empieza a contar una desgracia (creo recordar que relacionada con niños) que deja a todos helados. No deben transcurrir más de 5 segundos del jolgorio desenfrenado al silencio contenido. No hay ninguna ruptura narrativa. Todo ocurre con absoluta naturalidad. Aún estas oyendo el eco de tu carcajada y ya notas la congoja en la garganta. Ese cambio de registro tan radical me pareció sublime. Al alcance de muy pocos. Recuerdo que, para mis adentros, sentencié que cualquiera que, en el futuro, consiguiera hacerme revivir esa sensación, merecería todos los piropos imaginables como narrador. Guadalupe Sáez con Para que no te me olvides lo ha hecho.
Para que no te me olvides es el sincero (y sentido) homenaje de una hija (la propia Sáez) a su padre, fallecido hace unos cuantos años, y con una pasión desmedida por el flamenco. Pero lo es también un homenaje a los padres de cada uno de los espectadores que asisten a cada pase de esta obra (Sala Ultramar, del 10 al 12 de mayo). Guadalupe consigue, con su texto, personalizar y universalizar (al mismo tiempo) la figura de su progenitor. Un protagonista ausente al que por momentos creemos estar viendo u oyendo, dada la habilidad con que el texto va salpicándose de momentos de su vida. Y es esa familiaridad que consigue trasmitir la historia la que provoca el más difícil todavía. Que mientras uno asiste entregado a la narración se sorprenda llevando esos pasajes a su propia experiencia, sus propios recuerdos, su propia vida.
Cualquiera que ha perdido a un ser querido sabe que nunca es suficiente para cerrar, definitivamente, las heridas. Como bien recuerda el personaje interpretado por un inmenso Pau Gregori, pasado el tiempo es normal que se siga hablando con la persona que se fue o que la gente se aferre a besar sus fotografías como recambio insuficiente de esa ausencia. Escribir y poner en pie una obra en esas circunstancias demuestra la valentía, la entereza, la madurez y, sobre todo el talento, de Guadalupe Sáez. Porque lejos del homenaje autocomplaciente o plañidero, Para que no te me olvides está lleno de humor, de muchas risas, de alegría, pero no de ese humor negro que hubiera sido excesivamente predecible, sino de ese otro humor vitalista y sincero con el que se suele recordar a las personas fallecidas, pocas horas después de haberse marchado para siempre.
Unas cuantas casetes, algunas sillas, un viejo televisor, una cortinilla y varios zapatos es el único acompañamiento que tienen los actores en el escenario. Pero que nadie se lleva las manos a la cabeza pensando en teatro experimental. En los primeros compases de la obra parece que hay un intencionado e irónico desmarque de esos montajes. En Para que no te me olvides, basta un texto depurado con mucha exigencia y unos actores brillantes para que veamos con todo lujo de detalles esa casa llena de transistores que nos cuentan; o ese matrimonio durmiendo inclinado por la rotura de dos de las patas de la cama; o ese cuerpo flotando en la piscina: o ese hombre grabando, por la noche, sus programas de flamenco, de la radio, evitando la voz del locutor dándole a la tecla de pause.
Este montaje de La Familía Política es pura emoción y sentimiento; que como un plato moderno de cocina se deconstruye y vertebra en torno al flamenco y sus palos; capaz de pasar de instantes delirantes (la lectura de la noticia aparecida en el diario sobre el fallecimiento del protagonista capacita a Sáez a escribir cualquier cosa, sin límite ni techo alguno) a otros desgarrados en los que incluso cuesta aguantar la lágrima. Buena parte de la culpa es del trío actoral.
Pau Gregori se come el escenario, incluso cuando su personaje ocupa un segundo plano. Transita por los pasajes cómicos (parece un experto en algo tan complicado como dar la réplica, muchas veces sin texto, con un sólo gesto) y dramáticos con tal desenvoltura que cuesta no pensar en uno de esos actores completos tipo John Turturro o Steve Buscemi. Raquel Sanz representa la sobriedad y la espontaneidad al mismo tiempo. Equilibrio imposible que maneja con una contención admirable y dota a su protagonista de una personalidad muy definida, transmitiendo que en realidad es ella quien lleva las riendas no sólo del espectáculo, sino de la familia allí reunida. Y Sandra Sasera es pura magia. Le basta una mirada, una frase, un zapateo para erizar el silencio de la sala, para acaparar todas las miradas, para hacer creer al espectador que si se pierde un sólo de sus movimientos, la vida ya no será la misma.