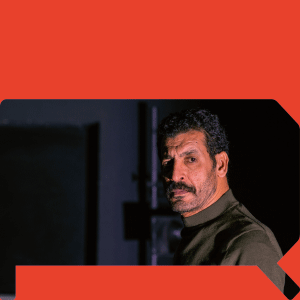«Soy turista en mi propia ciudad» cantaba Birabent. Algo que seguro todo el mundo ha fantaseado alguna vez. Y posiblemente más de uno ha llevado a cabo, noche en hotel incluida. Otra cosa es que esa escapada del dormitorio personal conlleve una inmersión por las calles como si fuera la primera vez que se pisan. Resulta paradójico cuando viajamos el afán que hay por ver hasta el museo más remoto y el jardín más rocambolesco y que en nuestra propia ciudad apenas tengamos censado mentalmente los cuatro o cinco lugares típicos que, lo que son las cosas, aparecen en las manoseadas guías que acompañan a los visitantes.
Conocí a una persona que se estudiaba tan a fondo su destino, cuando se iba de vacaciones, que si hubiera una competición mundial sobre ello arrasaría con las medallas. Eso sí, todos los días, en Valencia, pasaba por un vistoso jardín al que no le dedicaba más que una mirada, de cinco segundos, de soslayo, y se cruzaba con varias estatuas a las que no sería capaz de ponerles nombre. Pero ojo, que nadie crea que yo voy a solventar esas carencias y me voy a poner el traje de guía turístico, para recomendar rutas, monumentos, paseos por el casco antiguo o negocios milenarios. No. Principalmente, porque tampoco hago eso cuando viajo fuera.
¿Es posible sobrevivir culturalmente en el páramo estival de una ciudad como Valencia? Esa pregunta será un poco el leit motiv de este diario que, aviso, utilizará la primera persona en todo su esplendor. Para bien, o para mal, será mi diario de verano en esta ciudad. Con mis filias y fobias y todo lo que ellas conllevan. Espero no aburrir, descubrir alguna curiosidad, compartir hallazgos y traumas, hacer más llevadero el calor y sobre todo avisaros lo más rápido posible si me cruzo con Jack Lemmon, Billy Wilder y Shirley MacLaine desayunando en un bar de San Marcelino.