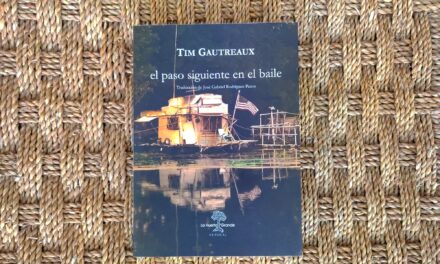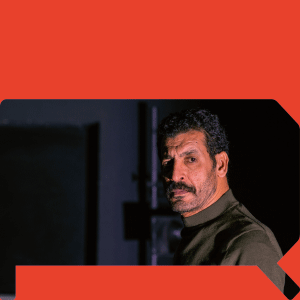Yo soy de la generación del 71. Crecí en la calle Sollana. Pero en la parte antigua. La nueva es la que se conocía, popularmente, como Las Fincas Altas. Cerca estaba la Avenida de la Plata. Cerca también estaba el C.P.E. Santo Caliz. Era mi colegio. Al lado se construía el Pabellón de La Fuente de San Luis. Como con el nuevo Mestalla, aquellas obras estuvieron paralizadas unos años. Recuerdo un recreo en el que unos niños gitanos se encaramaron al mismo y nos lanzaban lo que encontraban (tubos fluorescentes, piedras, palos,…) al patio. La escena vista desde abajo era como cuando los indios atacaban a los vaqueros en algún desfiladero. Aunque en nuestro caso no les habíamos hecho nada. Luego, una tarde, alguien dijo que le habían clavado una navaja a no-sé-quien. A mí me quitaron una cazadora. Y, por si fuera poco, en la tele emitieron Miedo a salir de noche de Eloy de la Iglesia. Había una sensación de alarma en nuestras vueltas a casa desde clase. Justo lo contrario que «en el otro bando». Por razones familiares conocí el barrio de la Fuensanta. Para un niño era como estar viendo una película en directo. «¡Señores, han llegado los pintores!» contaban que gritó alguien al entrar a un local para atracarlo. Al margen de las necesidades que pasaran, siempre tenían ganas de cachondeo y risa. Nunca borré eso de mi mente. Tampoco se ha borrado que muchos de ellos se fueron para siempre.
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, España se convirtió en una especie de far west loco. La situación económica era muy poco halagüeña. Y muchos optaron por pisar el acelerador. Unos jóvenes con prisa por vivir y nada que perder, acabaron yéndose pronto. Los 124, Los Chichos y la heroína. Atrás dejaban una adicción galopante. Unos cuantos delitos. La sangre de sus víctimas. El sudor de sus síndromes de abstinencia. Las jeringuillas que utilizaban como billete para otra vida. Radiocassetes robados y revendidos. Gasolineras y farmacias en el punto de mira. También restaurantes. Orgullo marginal, aunque inconsciente. Lucha de clases que ríanse ustedes de todas las teorías de Karl Marx.
Javier Valenzuela vivió todo eso en directo. Como se ejercía el periodismo antiguamente. Estando en el lugar de los hechos. Hablando con los protagonistas. Sin consultar google. Internet no existía. Lo hizo, primero para las páginas del Diario de Valencia, y después para El País. Algunos de aquellos reportajes (escritos entre 1982 y 1986) se han recopilado, ahora, en Crónicas Quinquis. Un magnífico libro editado por Libros del K.O. Como el futuro previsto de aquellos delincuentes, también era previsible que se juntaran el del cronista y la editorial. Ambos forman parte de ese nuevo renacer de la profesión. Valenzuela dirige tintaLibre, la apuesta más interesante (diarios digitales incluidos) que ha surgido en los últimos años. Libros del K.O. son un paso adelante en el panorama editorial de este país.
 En Crónicas Quinquis se recogen 19 historias con nombres y apellidos. Algunos más conocidos. Otros que nunca lo serán. Afortunadamente, Valenzuela no se dejó contaminar en su día por lo efímero del lenguaje. Y sus artículos respiran frescura. No hay vergüenza ajena al leerlos. Por suerte, prefirió mirar hacia afuera en lugar de hacia Umbral. El libro es pura dependencia y perdonen el símil facilón. Las historias se suceden. Y la sensación de que la vida puede cambiarte en un segundo siempre está presente. No hay morbo. Ni truculencias. Todo un ejemplo para los que hoy dicen ejercer la crónica negra.
En Crónicas Quinquis se recogen 19 historias con nombres y apellidos. Algunos más conocidos. Otros que nunca lo serán. Afortunadamente, Valenzuela no se dejó contaminar en su día por lo efímero del lenguaje. Y sus artículos respiran frescura. No hay vergüenza ajena al leerlos. Por suerte, prefirió mirar hacia afuera en lugar de hacia Umbral. El libro es pura dependencia y perdonen el símil facilón. Las historias se suceden. Y la sensación de que la vida puede cambiarte en un segundo siempre está presente. No hay morbo. Ni truculencias. Todo un ejemplo para los que hoy dicen ejercer la crónica negra.
Leyendo cada uno de los capítulos se corre un riesgo. Identificarse con aquellos forajidos de poca monta. Las películas y las canciones han potenciado esa sensación. Pero como bien apunta Amanda Cuesta, en su estupendo prólogo, «a pesar del relato amable (…) que se ofrecía de estos delincuentes, lo cierto es que sus delitos eran especialmente violentos». Y no hay que olvidarlo. Porque esto no es una obra de ficción. Es parte de la historia de España. Algo que debería tenerse muy presente en estos tiempos tan inciertos que vivimos. Ahora los quinquis ya no llevan Paredes ni fuman porros en los recreativos, sino que se esconden detrás de traje y corbata y cobran del erario público.
¿Qué habrá sido de muchos de los protagonistas de Crónicas Quinquis? Algunos (como por ejemplo El Nani, tan ligado a la carrera de Valenzuela) tienen su epitafio en las páginas del libro. Sobre el resto planea una curiosidad que acompaña la lectura de cada relato. ¿La satisfarán haciendo un guiño a aquellas cintas de José Antonio de la Loma, con un Crónicas Quinquis II? Hasta entonces, no dejen pasar la ocasión de revivir este viaje por Carabanchel, clubs de alterne, barrios chabolistas, sirleros, detectives de hotel, fugas carcelarias, traficantes de drogas, escopetas recortadas, vis a vis, joyeros muertos, joyeros que matan, yonquis con el mono, Rafael Alberti o Tierno Galván.