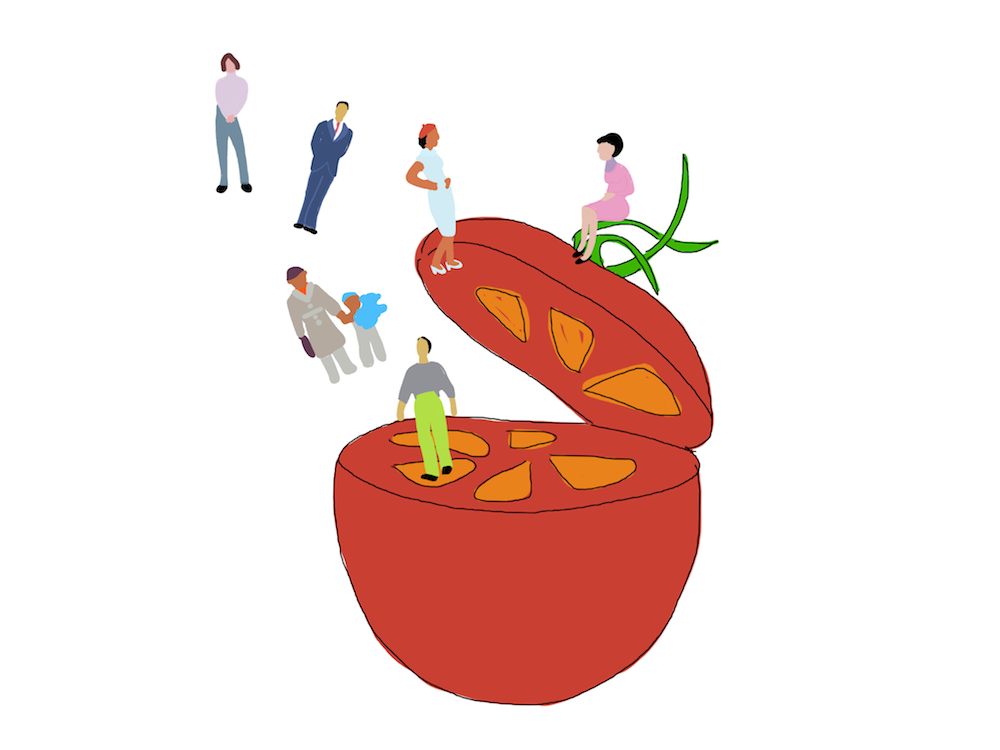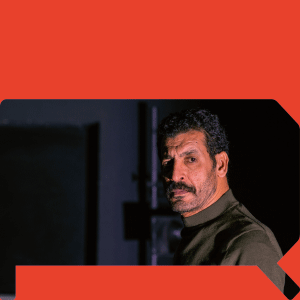Llegar a Alboraya con transporte público es toda una experiencia. La línea 70 apenas acaricia su término municipal. No sé si entre los conductores existe alguna leyenda maldita sobre las escasas paradas existentes, porque si te despistas pestañeando ni bajas en la ida, ni le haces la señal de parar a la vuelta. La EMT en el pueblo horchatero es como Usain Bolt. Hacer el trayecto de día tiene sus ventajas, porque con esas velocidades, de noche, uno debe tener la sensación que lo abandonan en el Bronx y que The Wanderers y The Warriors se han unido, especialmente, para darle la bienvenida a pie de calle.
Para el extranjero, Alboraya es un pueblo más y que no se me enfade nadie. Salvo la cantidad de locales dedicados a expender horchata, el resto es como cualquier otra localidad, a simple vista. Su avenida principal, las terrazas alternando trabajadores entregándose al almuerzo con devoción o jubilados apurando una mínima consumición mientras juegan su partida diaria, pequeños negocios con sus propietarios en la puerta, mujeres que improvisan conversaciones que ríanse ustedes del «Decálogo» de Kieślowski, nombres de calles nada originales, un parque a las afueras que en la cabeza de algún concejal con ínfulas urbanísticas se proyectó como la joya de la Corona, y un señor despistado que, incapaz de reconocer que no sabe donde está la dirección consultada, puede hacerte llegar a Ohio sin necesidad de coger un avión.
Todo ello, más un tremendo calor, más la sensación de saber que tu cum laude en puntualidad ha sido masacrado hace ya unos minutos porque tu compañero fotográfo no para de recordártelo vía whatsapp, provoca que llegar al Polígono situado en el Camí del Mar, sea como una de esas subproducciones norteamericanas de hace unas décadas, hechas con un actor en plena decadencia y ligeramente inspirada en alguna obra (o varias) de Julio Verne. Seguramente el fin del mundo debe estar más cerca. Por suerte el destino es una fábrica de cervezas, y no una cueva habitada por monstruos del Pleistoceno, así que el sufrimiento tiene los minutos contados.
Hacer cerveza en la tierra de la chufa es como jugarse un triple desde media cancha cuando aún quedan varios minutos para acabar el partido. Esa extraña mezcla entre actitud, personalidad y ganas de hacer algo distinto. En este caso, también pesó encontrar un local acorde con lo que estaban buscando, claro está. Manuel Fuentes y Carlos J. Ramada son los que defienden la camiseta de Zeta Beer con la seguridad que aporta ser los cerebros de todo este entramado logístico y comercial. Ambos acaban de entrar no hace mucho en la treintena. Se conocieron cuando estudiaban Industriales en la Politécnica de Valencia. Ya saben: con los amigos del instituto se monta una banda de rock y con los de la Universidad, un negocio. Cuando acabaron los estudios, cada uno siguió su camino.
Carlos se fue de erasmus a Dinamarca y la empresa en la que desarrolló su proyecto, le ofreció trabajo. Decidió quedarse un año, pero hablamos de 2008 cuando la crisis empezaba a devorar este país ante la mirada inútil de políticos, economistas y banqueros, y alargó su estancia un lustro. Su trabajo era una especie de consultora energética y tuvo la oportunidad de conocer muchas fábricas de cerveza de todo el mundo. Ding Dong, retengan este dato.
Manuel también marchó de erasmus, pero volvió a Valencia. Encontró trabajo en una empresa familiar en la que su organización jerárquica frenaba las ambiciones de cualquier ser humano y cuando uno se ha roto las neuronas estudiando y adquiriendo una formación como la recibida en el Poli, la frustración no tarda en aparecer. Buscó trabajo, pero los sueldos eran irrisorios. Tenía claro que no quería irse al extranjero. Y un día, poniendo la mente al sol, se pregunta por qué no se monta una fábrica de cerveza. Una idea que le llevaba revoloteando por el subconsciente desde hacía tiempo, pero que el día a día laboral le impedía poner en marcha. Primero hace un prototipo a escala nivel usuario. Carlos aprovecha uno de sus viajes a España para visitarle y conocer su obra. El resto de la historia ya la pueden imaginar. Y borren la tentación de colar la palabra «emprendedores» por cualquier rendija.
«Zeta Beer está a caballo entre las cervezas industriales y las artesanales. Somos una microcervecería, que utiliza la tecnología de una industrial, pero prevaleciendo la calidad y decantándonos por lotes pequeños como una artesanal», explica Manuel. Todo en el proyecto parece muy estudiado, como si ambos hubieran estado jugando una partida al Stratego mientras hacían el plan de empresa. «Elegimos Zeta como nombre porque suena bien, es corto, conciso y fácil de leer. Y también por aquello de jugar con lo de CerveZeta. Además suena igual en castellano que en inglés», reconoce Carlos. «Nuestras aspiraciones son llegar a exportar esta cerveza y no queríamos que fuera un nombre excesivamente local. No tiene ningún trasfondo, cumplía los requisitos, tiene gancho. Y nos gustaba mucho», puntualiza Manuel.
El trabajo de campo previo a decidir qué tipo de cerveza querían que fuera la Zeta haría realidad el sueño de más de uno. Probar y probar, hasta que en su camino se cruzó la helles de Augustiner, de origen muniqués. De hecho, esa fue la referencia que le dieron a su maestro cervecero, el alemán Alex Schmid, para que les configurara la receta. «Todo fue muy sencillo. Tú te imaginas que va a añadir cosas raras, una pata de rana (risas), algo de no-se-qué, pero él lo tenía muy claro. Preparó la fórmula, añadió el lúpulo Mosaic, que casualmente tenía allí porque se lo habían enviado los de Naparbier para que lo probara, y ya está. El resultado nos encantó», rememora Carlos. Pero que nadie piense que Schmid es un sosias de Juan Tamariz. Antes, los tres habían decidido el sabor, la tonalidad, la gasificación y el contenido alcohólico que buscaban. «Las lager suelen rondar el 5% y nosotros queríamos subirlo un poco», aclara Manuel.
El resultado es magnífico. Una cerveza refrescante, con ligero sabor afrutado, espuma persistente y una carbonatación ligera que permite que bebas unas cuantas sin tener la sensación de que alguien está inflando tu tripa con un hinchador portatil. Una bebida para disfrutar, pero sin aspiraciones ególatras de ser reverenciada mientras descansa en la jarra. Y sin exotismos extraños de cosas añadidas, esa moda infame que va a acabar convirtiendo a la cerveza en el nuevo gin tonic moderno.
Tres son los pilares sobre los que se sustenta la personalidad de Zeta. Se sirve en barriles keykeg reciclables (una manera de diferenciarse, pero también, reconocen, de hacer viable el negocio), apuestan por la cerveza fresca («No por temperatura, sino porque es natural, no lleva aditivos, ni está pasteurizada, ni filtrada. Buscamos el símil con la leche fresca y con la posibilidad de servir inmediatamente los pedidos de los bares», apunta Carlos) y utilizan la tecnología, pero no como sustituta de la artesanía, sino como complemento («Es una maquinaria con muchos sensores, nos permite controlar la temperatura en muchas partes del proceso, la presión, … porque hay que controlar la calidad lote a lote. No puedes vender un día con un sabor y luego con otro», aclara Manuel).
Aunque el sabor lo es (casi) todo, Zeta también llama la atención por sus aspectos extra-lupulares. Su imagen de marca, en la que predomina el blanco y negro, ha sido desarrollada por Myou Creatives. Marta Pérez Castañer y Beatriz Estrems Navas se han encargado de coordinar el trabajo. La parte gráfica, con Javier Martínez Serrano, autor del logo y responsable del diseño corporativo. Y la de la web con Rodrigo Lombardo, autor de las ilustraciones que se pueden ver en ella y que piden a gritos ser estampadas en camisetas de manga corta. Las redes son asunto de Guillermo Lagardera, con quien se completa el equipo.
Resulta curioso que acaban de empezar y ya se les acumulan los proyectos en la cabeza. «Haremos cervezas más extravagantes dirigidas a un público algo más especializado. El volumen mayor saldrá en botella porque la gente quiere llevársela a casa y, después, algún barril para cervecerías especializadas», avanza Carlos. «Tenemos en mente elaborar una blanca belga que es muy turbia. Allí le ponen almidón de patata y queríamos aprovechar que estamos en Alboraya para ponerle almidón de chufa», añade Manuel, dejando claro que el proceso no tiene nada que ver con esas cervezas con cosas a las que hemos hecho mención antes.
La maquinaría, el fresquete de la cámara refrigerada, la terraza en la que se puede hasta improvisar un partido de futbito, la conversación, las cervezas y el aperitivo que las acompaña. Todo son señales para no abandonar las instalaciones de Zeta Beer. Pero sabiendo que nos espera, unos (cuantos) metros más allá, un autobusero inquieto, que en su interior cree haber sido destinado a la línea 70 para rescatar gente de aquel lugar, nuestro deber es marchar. Y no olvidar levantar la mano en la parada si queremos llegar a casa a dormir. Qué feliz sería Jan de Bont en nuestra piel.