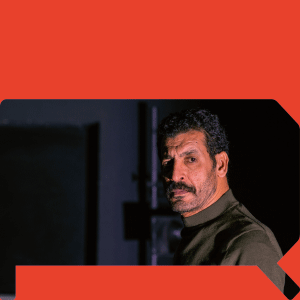Nadie duda, a estas alturas, que Valencia (y por extensión, toda la Comunidad) necesita que alguien le practique la Maniobra de Heimlich. El camino será duro. Como el de cualquier enfermo convaleciente. Pero tanto años de autoodio infundado necesitan de una rehabilitación exhaustiva. No es necesario reescribir la historia, pero sí colocar las fichas donde corresponde. Afortunadamente, algunos agentes sociales y culturales ya llevan unos años en la labor. Incluso, este mes de marzo, pareció que la pólvora fallera empezó a oler de otra manera. Afirmaba Joan Francesc Mira, en una entrevista publicada en la revista Bostezo, que «muchos tópicos valencianos son de origen exógeno, pero que el pasotismo (meninfotisme) es de creación interna». Y no es el único. Si algo habría que acharcarle a la izquierda valenciana es que mientras se dedicaba a mirar al vecino por la ventana, no se daba cuenta de que le estaban robando en su propia casa.
La misma amnesia que olvidaba que la ciudad fue capital de la II República, anegó e intoxicó otras parcelas de la vida cotidiana. Sin ir más lejos, al Valencia C.F. Aún, hoy en día, hay quien esgrime razones políticas para contraponer otras preferencias futbolísticas. Un discurso que no resiste ni un asalto. Ni ahora, ni hace unos cuantos años cuando nació esa leyenda, como bien se encarga de desmontar Rafa Lahuerta Yúfera en su libro «La balada del bar Torino» (Drassana).
Cuarenta y ocho capítulos como cuarenta y ocho goles marcados en el último minuto. Con la urgencia, emoción y adrenalina que caracterizan esos tantos. Es el club che el eje sobre el que gravitan estas páginas, pero no su único motor. Rafa Lahuerta conoce bien al equipo. Por tradición familiar, por militancia en las gradas (formó parte de los primeros Yomus y fue uno de los fundadores de Gol Gran), por entusiasmo y por fidelidad. «Mi pasión por el Valencia es heredada, enfermiza, pelín traumática, pero sólo eso», escribe, para nada más un capítulo después añadir que «la vida, al igual que el fútbol, está sobrevalorada». Una frase curiosa porque ambas cosas, la vida y el fútbol, son la razón de ser de este libro.
Pero el mérito de Lahuerta no es narrarnos la historia de su familia. Tampoco recordar algunos momentos de la del Valencia. Al fin y al cabo, todos tenemos árbol genealógico y memoria futbolera. Ni siquiera, la habilidad para entrelazar ambas entre sí, cuando no es el propio destino el que lo hace. Los sinceros aplausos los merece por la forma de contar todo eso. No es casual que el tono vaya mutando según la época en que van sucediendo los hechos. Blanco y negro, sepia, ese color desgastado de los 70, el más festivo de los 80 o el reposado actual. Una gama que corre paralela a los estados anímicos del autor y que puede caminar de la mano con el neorrealismo italiano, el costumbrismo español, el free cinema británico, la nouvelle vague, el nuevo cine americano de Scorsese-De Palma-Coppola, las producciones comerciales que dejaban sin aliento en los ochenta, las otras maneras de contar que nos descubrieron los cines Albatros o el llamado cine indie. Para conseguirlo hay que saber escribir. Saber escribir muy bien.
Decía, con razón, el periodista Alejandro Zahínos, en estas mismas páginas, que ahora se hace demasiada literatura sobre fútbol. Pero cuando te cruzas con la portada de un periódico deportivo local, después de que el equipo de la ciudad empate con el Real Madrid, surgen las dudas. Y la necesidad de libros como el de Lahuerta, en el que ni el fútbol ni la vida chapotean en el lodazal. El fútbol no necesita una coartada intelectual para disfrutarlo porque, precisamente, parte de su encanto reside en el porcentaje de fenómeno paranormal que tiene. ¿Por qué pasan los años y mientras es imposible recordar cosas seguramente más importantes, no se borra de la cabeza que una temporada llegaron al Valencia Jon García, Quique Sánchez Flores y Carlos Arroyo desde el Sestao, Pegaso y Alcorcón, respectivamente? Cualquier respuesta sería tan nociva para este deporte como ver a Jorge D’Alessandro entrenando de nuevo.
Rafa Lahuerta se sienta en la última fila de Mestalla. Y comprueba que es falso aquello de que la distancia es el olvido. Desde allí mira los partidos y la vida. Su vida. Aquella en la que un actor secundario protagonizó el mejor papel de su carrera fuera de los escenarios. La de una final de Copa perdida contra el Deportivo en dos entregas. La de la sinceridad hacia su relación con un hermano dependiente. La del apagón progresivo del talento de Vicente. La de la noche valenciana en plena juventud. La del gol de Felman que nadie ha visto en Valencia. La de una familia que siempre plantó cara a las adversidades por muy graves que fueran. Es, en definitiva, un libro que reivindica el amor por los suyos. Un balón que Pereira cede a Arias, que avanza hasta encontrar el talento de Solsona, que asiste hasta Fernando con la inestimable ayuda indirecta de Albelda, y que llega a los pies de Kempes y acaba en la red.
El autor se pasea por partidos y estadios, por victorias gloriosas y derrotas dañinas, por equipos históricos y jugadores que lo fueron menos. Pero también por calles céntricas y barrios periféricos, por bares modestos y restaurantes de renombre, por el pasado y el presente de Valencia, que acaba convertida en protagonista vital de la narración. Un paso más en la normalización de las relaciones entres los ciudadanos y una urbe que no tiene la culpa de haber estado secuestrada sin que nadie tuviera ganas de rescatarla.