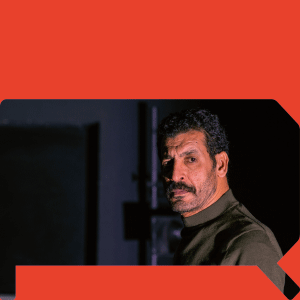Yo crecí con la revista Pronto a un lado y el Rockdelux al otro. Los libros de Pearl S. Buck llenaban las estanterías, pero jamás leí uno. Lo más cerca que estuve de ellos fue cuando les dibujé en el lomo unas caricaturas que podría haber firmado (o eso creía yo entonces) Carlos Conti en sus tebeos de Carioco. No debía tener muchos lectores, en mi casa, la escritora norteamericana porque pasaron bastantes meses hasta que se descubrió mi arrebato artístico. Esa doble carretera por la que circulaba mi formación siempre ha estado presente. Recuerdo que era capaz de estudiarme unos libritos que sacó la revista Garbo sobre los crímenes de los Marqueses de Urquijo y al rato estar escuchando Radio 3 y apuntando los nombres de los grupos que iban sonando.
Mi vida sigue igual. Por eso cuando voy de vacaciones a algún sitio, vivo con la misma emoción las visitas a tiendas de discos o librerías que a los supermercados. Pasarse un buen rato mirando envases, etiquetas, lugares de procedencia o alimentos diseñados por mentes enfermas, es un hobby como cualquier otro (bueno, no, hay quien colecciona chicles). Y además se puede practicar en la ciudad que uno reside.
Lástima que la aburrida globalización también esté llegando a los lineales. Antes era una gozada ir a Lidl o Vidal. El primero con esa disposición que parecía estar en permanente construcción, como si se hubiera levantado sobre unos escombros que nadie se encargaba de quitar, mal iluminado, con productos y gadgets imposibles y una oferta desmesurada (ni en Amberes he visto tanta clase de chocolate). Te ibas a Lidl como el que se va de excursión, sin saber lo que te vas a encontrar, sin lista de la compra, a pecho descubierto, como si fueras el mismísimo Jason Statham. Con Vidal era otra cosa. Te paseabas entre sus estantes y de cada producto había hasta cinco marcas. Jamás pensé que hubiera tantas empresas valencianas dedicadas a la alimentación. Pero llegó la crisis. La gente perdió la vergüenza de ir a estos supermercados, subieron las ventas y les entró el complejo de nuevo rico. Lidl remodeló sus tiendas y hasta despidió al calvo aquel que, con cara de poco fiar, defendía que la calidad no era cara. La bolsa grande de plástico de Lidl hablaba de tú a tú a la de Ikea.
En Vidal pasó algo similar y menguó la diversidad. Sin embargo, uno y otro aún andan, afortunadamente, a años luz del modelo comunista de Hacendado. Y caminar por sus pasillos sigue siendo gratificante. Más aún en verano cuando el calor aprieta en las calles y su aire acondicionado es un buen refugio. Si uno ejerce de turista en su propia ciudad la visita es obligada.
No bebo ni agua con gas, ni tónica. Ni es por principios, ni por religión. Es por su sabor. Otro día puede que les cuente el recibimiento que le hicimos uno de mis hermanos y yo a la primera Schweppes que entró en casa. Fue proporcional al asco experimentado con el primer trago. Como digo, son bebidas que podrían desaparecer de la tierra que no las echaría de menos. Sin embargo, también me detengo delante de ellas cuando me las cruzo en el supemercado. Es lo que hice ayer en Vidal. Fue como una señal que captó el vértice de uno de mis ojos. Me acerqué con el aturdimiento del que ha dormido cuatro horas de siesta. Buscando respuestas sin tener preguntas. Por un momento pensé que era el envase de plástico verde, de ese tono rancio que tiene la ropa en el hospital, el que acaparaba mi atención. Pero no. Era la etiqueta. Eran los dibujos de la etiqueta. Me estaba fijando en los dibujos de la etiqueta de una botella de agua con gas, cuyo sabor detesto. Me fascinaron y al mismo tiempo me resultaban familiares. Cogí una botella y salí de dudas. Ilustración: Isidro Ferrer.
Recordé entonces que unos años antes, Ferrer se había encargado de la imagen y serigrafías de las botellas de cristal del Agua Lunares (de los mismos fabricantes que la cerveza Ambar), pero desconocía que su arte se había estampado también en su versión menos glamourosa, el envase de plástico. Era como un ejercicio de democratización del arte unir esos dos mundos. De nuevo las líneas paralelas marcaban mi imaginario cultural personal. Y, por supuesto, me llevé una botella de litro y medio por 0’35€ (la pequeña cuesta 0’20€), que jamás me beberé. Puede que quite la etiqueta y la guarde y lance el líquido al retrete o que para no deshacer el concepto artístico la almacene entera.
En aquella campaña, las ilustraciones iban acompañadas por textos de Grassa Toro. Un tándem que ya había trabajado junto, entre otros proyectos, en el libro «Una casa para el abuelo» (Premio Nacional de Ilustración de España en 2006), que ha sido reeditado este año, de manera impecable, por Libros del Zorro Rojo. El argumento es de un delirio infantil que es carne de abrazo. Una familia entierra al abuelo y construye su casa encima para estar siempre todos juntos. A Grassa le bastan nueve frases para contar el cuento. A Ferrer le sobra espacio para compartir su talento y ofrecer un resumen detallado de técnicas e ideas, jugando con volúmenes y objetos. Hay dibujos, pero también fotografías, piedras, ramas y hasta un agujero perforado en la tierra. Una explosión de imaginación para contar la pérdida de un ser querido de una manera tierna y divertida, sí, han leído bien, divertida. Un libro que habla de la muerte sin pronunciar la palabra muerte.
Supermercados y librerías unidos por un mismo nombre: Isidro Ferrer. Una estupenda manera de empezar este diario de verano con «v» de Verlanga.
P.D.: Mientras el número 2 de la revista El Estado Mental recogía una imprescindible conversación epistolar entre Glenn Greenwald y Bill Keller, el gran debate de las últimas semanas en los medios españoles lo protagonizaban Bertín Osborne y Beatriz Montañez. Aún nos pasa poco.