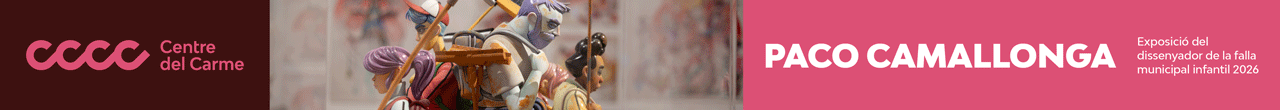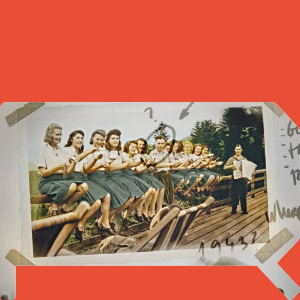La nostalgia cotiza al alza. No hay más que ver como TVE sigue expoliando su maravilloso archivo para dar a luz el mismo horripilante programa con distinto título. Pero ese apego por el pasado no tiene porque ser negativo. Para después del verano se anuncian las visitas de The Nomads y The Long Ryders. Cruzo los dedos para que el estupendo recuerdo que tengo de sus canciones no se vaya al traste encima del escenario.
Hacer turismo en tu propia ciudad permite hacer turismo en tu propia vida. Y visitar aquellos lugares en lo que creciste. La de hoy es una ruta muy personal, cuyo principal objetivo es que despierte en ustedes, queridos lectores, aunque sólo sea por unos segundos, y mentalmente, la suya propia.
Durante muchos años me dio rabia la Carretera de San Luis. No hay ninguna explicación racional que avale esta fobia. Ni siquiera vivía allí. Es más, mi contacto con esa vía se limitaba a cuando, siguiendo los consejos maternales para evitar perderme, le decía al taxista “a la calle Sollana, entrando por la Carrera (en mi casa siempre recortábamos el nombre) San Luis”. En su número 72 estaba el cine Lido. Lo recuerdo como un cine de reestreno desde lo conocí. Imposible calcular las películas que vi desde sus butacas. Sin embargo, siempre me pareció un cine de peor categoría que los del centro. Imagino que sería una mezcla de varios aspectos: no valorar lo que se tiene, considerar absurdo que una sala en buenas condiciones pudiera estar en mi barrio y ver dentro las mismas caras con las que te cruzabas por la calle. Leo ahora en “El libro de los cines” de Miguel Tejedor lo equivocado que estaba. El Lido era “un cine del centro, pero que no estaba en el centro”, contaba con los últimos adelantos técnicos y en cuanto a comodidad no tenía nada que envidiar a los de más renombre. En enero de 1986 cerró sus puertas. En su lugar se encuentra el Salón Rosiña, que acoge presentaciones falleras y celebraciones varias.
Yo vivía en la parte antigua de la calle Sollana. Mi patio fue el único que no cayó bajo el influjo de la modernez y nunca sustituyó su puerta de madera por una metalizada. Incluso el rudimentario método de apertura estirando una cuerda se mantuvo durante muchos años. Un día alguien llamó al timbre. Se trataba de una pareja de extranjeros. No hablaban castellano. No sé como mis padres llegaron a entender que lo que querían era comprar el picaporte que había en la puerta. No se hizo la transacción. Ni tampoco nadie averiguó qué había llevado a aquellas dos personas por aquellas calles.
Algunos de los momentos más felices en esa casa los pasé en su balcón. Cuando mucho tiempo después la habitación de la que formaba parte se convirtió en salita y tuvo televisión, la alegría fue completa. Girando un poco la silla podía verla también desde fuera. Estar allí era como una sensación de libertad. Imagino que la misma que experimentan esas abuelas que sacan las sillas a la calle y toman el fresco. En el balcón leía (que gozo las revistas en verano con sus número extra con el doble de páginas), miraba a la gente, observaba a los bañistas de la piscina de al lado, escribía, almorzaba y merendaba, oía la radio, inventaba juegos relacionados con la realidad que contemplaba. La vida vista desde un balcón es incomparable.
Paseo ahora por estas calles y son muchos los recuerdos. De los que no están y de lo que no está. Pero por esas tonterías del cerebro, uno acaba rescatando personajes y lugares que apenas fueron una anécdota en su vida, pero ahí siguen alojadas. Como el señor Mariano que vendía los huevos, imagino que de su granja, por las casas. Creo que jamás le vi sonreír. O esos que vendían aceite y que después del escándalo de la colza desaparecieron de un día para otro. O esa tienda de electrónica o pequeños electrodomésticos en la que me compraba, primero las cintas de casete TDK para grabarme discos, y después las de vhs para almacenar películas. Electro-Gam se llamaba. La regentaba un matrimonio mayor, aunque casi siempre despachaba él. Cuando entrabas el tiempo se detenía. No sé si era el olor, algo similar a la colonia de bebé, o la tranquilidad con que se movía y atendía aquel señor. Sin saberlo inventó el movimiento slow antes que Carl Honoré le pusiera nombre. Muy pocas veces coincidí con algún cliente y me llamaba la atención la cantidad de tulipas que tenía a la venta. Alargaba lo que podía mi estancia, mientras no dejaba de preguntarme de qué viviría esa buena familia. Durante años el negocio estuvo abierto y el enigma me parecía mayor. Ahora aunque mantiene el cartel y las pegatinas de la puerta, está siendo reformado. Me tienta acercarme y preguntar por el hombre de detrás del mostrador, pero acabo pensando que la memoria mejor no tocarla, que ya que la nostalgia hace su trabajo de embellecerla, que no sea en balde, y sobre todo, que no sea que alguien la despida, que tal y como están las cosas si algo nos sobra son parados. Además en dosis moderadas, la nostalgia es saludable. Y gratis, detalle importante.