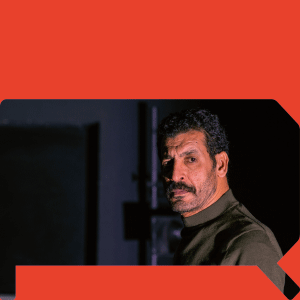Las desgracias personales siempre han sido gasolina recurrente en la historia de la literatura. Por una necesidad terapéutica, un afán exhibicionista o, incluso, como plataforma de denuncia. Tomar como punto de partida un trágico suceso cercano conlleva unos riesgos que, si no se saben manejar, pueden convertir el resultado en uno de aquellos descafeinados relatos que emitía Estrenos Tv o en material altamente inflamable para las glándulas lagrimales más facilonas.
 Francisco Goldman vio como una ola acababa con la vida de su joven esposa cuando disfrutaban, de unos días de asueto, en una playa de Oaxaca, México. Curtido como corresponsal de guerra, fue entonces cuando descubrió lo que era, de verdad, sentir dolor. La ausencia del ser querido y ver como saltaban por los aires todos los planes de futuro, condujo al escritor a una carrera sin frenos donde el alcohol, el sexo, o el recuerdo obsesivo y minucioso de su mujer (se le llegó a aparecer encima de un árbol) lidiaban con el sentimiento de culpa por lo sucedido (altamente potenciado por su suegra), en una suerte de duelo que amenzaba con hacer explotar en mil pedazos su cordura.
Francisco Goldman vio como una ola acababa con la vida de su joven esposa cuando disfrutaban, de unos días de asueto, en una playa de Oaxaca, México. Curtido como corresponsal de guerra, fue entonces cuando descubrió lo que era, de verdad, sentir dolor. La ausencia del ser querido y ver como saltaban por los aires todos los planes de futuro, condujo al escritor a una carrera sin frenos donde el alcohol, el sexo, o el recuerdo obsesivo y minucioso de su mujer (se le llegó a aparecer encima de un árbol) lidiaban con el sentimiento de culpa por lo sucedido (altamente potenciado por su suegra), en una suerte de duelo que amenzaba con hacer explotar en mil pedazos su cordura.
«Di su nombre» pone en orden todo aquello. Es una novela sobre la que planea el fatal desenlace desde la primera página. Sin embargo, hay un halo vitalista que recorre cada frase, incluso las que nos descubren los peores momentos por los que pasó Goldman. El libro no oculta nada. Es minucioso en todo tipo de detalles. Pero tal vez sea esa sinceridad, lo que le aleja del morbo escabroso y lo que haga avanzar la narración sin titubeos. El autor no busca comprensión, ni tampoco nuestro consuelo. Sólo parece interesarle dejar escrito todo lo que ocurrió, lo más exhaustivamente posible, como si de esta manera consiguiera perpetuar el recuerdo de su amor perdido.
Es Goldman un escritor pasional en el mejor de los sentidos posibles. Y gracias al tono, y al ritmo, de reportaje periodístico que parece imprimirle a la novela, acompañamos a la pareja en sus viajes, entramos en los distintos apartamentos que tuvieron, nos vamos de compras caprichosas con ellos o compartimos un indigesto sandwich de pastrami, olvidando por un momento el final ya escrito y disfrutando de la felicidad que exhalan las páginas. Un sentimiento que siempre debería acompañar a la literatura.