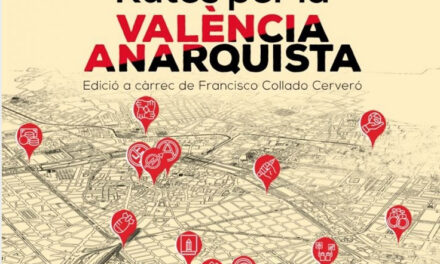Cualquier lista con las diez mejores cosas que le han pasado al mundo libresco en este país, en los últimos tres años, debería incluir la colección Pequeños Placeres de Ediciones Invisibles (Petits Plaers en Viena Editorial en catalán). Dirigida por Blanca Pujals, se trata de exquisitos volúmenes, de precioso diseño (esas cubiertas de Andy Noguerón invitan a gritos a zambullirse en su interior), tamaño comodísimo, y sobre todo, historias fulgurantes. Narraciones que atrapan, clásicos que no saben que lo son pero que merecen ocupar ese puesto, la reivindicación del relato corto, el cuento, frente a cierta condescendencia perdonavidas que lo ve como un género menor. El acicate necesario para fomentar la lectura.
El amor (o más bien el desamor) atraviesa los cinco libros (del 11 al 15 de la colección) de este artículo. Antón Chéjov nos implanta los ojos del protagonista de Relato de un desconocido (1893), con traducción de Joaquín Fernández-Valdés, despertando el mismo interés por la historia que cuenta que por cómo lo hace, habilidad siempre en el adn del escritor ruso, en su afán porque caminen parejos tanto la acción como las descripciones o reflexiones.
Lo de La carta (1927), de William Somerset Maugham (con traducción de Carlos Mayor) es un trepidante thriller al que no le falta de nada (ni siquiera una magnífica versión cinematográfica con Bette Davis). Su popular autor manejaba los entresijos narrativos y los ritmos propios del noir con la misma facilidad con que se encendía los cigarrillos. Poco más de ochenta páginas necesita para contextualizar lo que nos cuenta, narrarnos los hechos o trazar perfiles de los personajes. Servido el resultado en una bandeja es imposible no devorarlo.
Ahora que se ha puesto de moda el término «vivencial» igual ha llegado el momento de pagarle derechos de autoría a Françoise Sagan, que nos embarca en Una cierta sonrisa (1956), con traducción de José Ramón Monreal, en el devenir amoroso de la joven Dominique, su personaje principal, con tal audacia que parece que estemos observando todo lo que le ocurre por una mirilla. Con la modernidad perenne de la nouvelle vague y un marcado acento generacional (que ha ido mutando con el tiempo, para mejor suerte de la historia, en algo más pop que irreverente) su exquisita prosa se hace absolutamente adictiva.
Lo que hace Nina Berbérova en El junco rebelde (1958), con traducción de Marta Rebón, es de matrícula de honor, por su valentía narrativa y por el resultado. Varias historias en una, se suceden las realidades, quienes las habitan, los lugares donde ocurren, todo a una velocidad pausada que permite el paladeo literario. Páginas en las que no falta la crítica a los desmanes de los conflictos bélicos (la Segunda Guerra Mundial en este caso) o a ciertos comportamientos emocionales humanos cobardes, con un final empoderado al que dan ganas de lanzarle vítores y confeti.
Aquel sofocante verano (1904), de Eduard von Keyserling (traducción de Clara Formosa) no está dividido en capítulos, pero a lo largo de sus páginas sería posible trazar varios episodios con sus respectivos cliffhangers como si de una serie se tratara. Su título ya barrunta lo que le espera a un joven que ha sacado malas notas y tiene que pasar los días estivales con su distante padre. Sin embargo, su lectura nos tiene reservada una carrera de fondo en la que confluyen desde el coming-of-age a las historias románticas, sin olvidar los secretos familiares o el desnudo de algunas absurdas convenciones sociales.