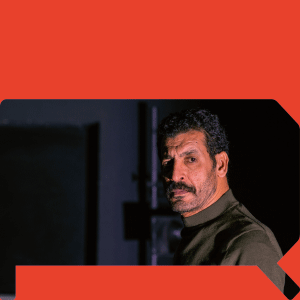Mucho antes (no puedo precisar cuándo porque mi memoria es flaca para cuantificar años) a los niños se les enviaba a la lechería, a la bodega o a la tienda de ultramarinos, como quien confía al novato una misión de la que sin embargo saldrá airoso. Los padres nos daban las instrucciones acompañadas de un papelito por si enmudecíamos al llegar, algún recipiente adecuado, y unas monedas o ni siquiera eso, porque en estos lugares te fiaban. El resto corría de nuestra mano. Y lo que quedaba era pura aventura porque estos recintos estaban abigarrados de productos, aromas y tactos, que a fecha de hoy persisten: el olor de la curiosa mezcla de los caracoles vacíos que caían (o mejor tiraban) sobre el serrín regado con vino en la bodega, el frescor neumático de las bolsas de plástico que contenían la leche como una especie de ubres sinténticas en la lechería, o el penetrante perfume que invadía el espacio a base de jamón, salazones y fiambres en el ultramarino.
En este último, había productos que no había visto en mi corta vida, y un aprovechamiento del espacio donde más era más y las estanterías columnas de Hércules. En una era sin internet y con dos canales de televisión, la palabra ultramar podía ser sinónimo para un niño de maravillas de otro mundo que llevarse a la boca o simplemente mirar. El tendero del barrio era amable, venía de lejos, traía historia y era comerciante por herencia de padre o madre. Y lo mejor: a sus productos les acompañaban promociones que te tocaban en suerte como una lotería. A un niño, esos obsequios inesperados con la comida le podían cambiar la vida en un instante porque solucionaban una buena temporada de juegos. Nunca he vuelto a disfrutar tanto de un regalo inesperado como de ese teatrillo de cartón que trajeron las tapas de los yogures.
Entonces lo ignoraba pero ahora lo veo claro. Esas pequeñas tiendas de comestibles, llamadas colmados, coloniales, o abarrotes en otras ciudades, tenían una importante misión: salvaguardar la esencia del producto, de su sabor y de su origen. Porque el concepto ultramar pudo hacer referencia en inicio a exotismos traidos de lejos, pero hoy lo estrafalario es comerse unos espárragos de Navarra, unos garbanzos pedrosillanos, lentejas de La Armuña, o abrir una lata de tomate riojano… La lista no tendría fin en su afán por proteger la denominación de origen sin tener que cruzar nigún mar. Aquella tienda cerró algún tiempo después de mis excursiones, aniquilada por el supermercado de proximidad donde ni te fiaban, ni las promociones eran tan maravillosas.
Sorprendentemente, algunos ultramarinos resistieron, en cada barrio de Valencia, desperdigados, férreos bastiones del sabor. Refugio de pequeñas marcas más que de grandes y por tanto, con historias de ultraesfuerzo sobre empresas familiares. Una guía necesaria, «Ultramarinos. La Guía», bellamente estampada por Ana Penyas (ilustraciones), Tania Castro (fotos) y CuldeSac (diseño), editada por Cervezas Turia, recopila una selección de diez de estos locales emblemáticos. Un regalo de edición limitada (1.500 ejemplares) en un pack que se puede adquirir y que incluye a propuesta de grandes chefs de Valencia (Alejandro Platero, Juan Casamayor, Enrique Medina, Maria José Martínez, Germán Carrizo y Carito Lourenço), cerveza y productos de ultramar. Un maridaje de historias y de calidad que es inesperado, mágico y sencillo, compaginado en papel parafinado. Para conseguirlo solo tienes que acercarte a uno de los ultramarinos que se incluyen y dejarte llevar por los aromas, ser aconsejado, disfrutar y en definitiva sostener un tipo de comercio que si ha resistido en esta ciudad y en otras, por algo será.