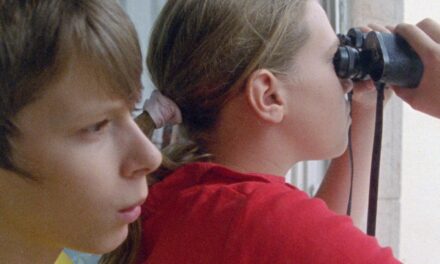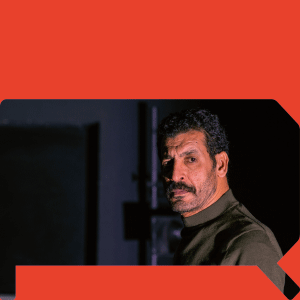Icíar Bollaín acaba el estupendo libro que escribió sobre Ken Loach («Un observador solidario», 1996, El País Aguilar) preguntándole cuál es el punto de vista desde donde se narran las cosas, desde dónde se miran y por qué. No es una pregunta gratuita. La cineasta, por entonces, sólo se había puesto detrás de las cámaras para rodar su cautivadora ópera prima, «Hola, ¿estas sola?» (1995), pero en ella ya mostraba cierta inquietud por compartir su mirada cinematográfica con sus personajes. Todo lo contrario que el director británico. En lo que sí coincidían era en la manera de rodar nada academicista. Bollaín había actuado a las órdenes de Loach en «Tierra y libertad» (1994) y quedó prendada de cómo anteponía el trabajo interpretativo a la técnica. Dejando que la sala de montaje obrara el milagro.
La filmografía de Bollaín se puede entender como una cadena en la que cada nuevo film guarda una relación directa con el anterior. La amistad, el desarraigo, la búsqueda de un futuro mejor, la traición, la dependencia, las desigualdades sociales,.. son algunas de las constantes que comparten todas sus cintas. Incluso, en su documental «En tierra extraña» (2014), se pueden rastrear varias de ellas como la relación entre emigrantes y autóctonos (ya reflejada en “Flores de otro mundo”, 1999) o el vivir en otro país que no es el tuyo (presentes en “También la lluvia – 2010 y “Katmandú, un espejo en el cielo” – 2011). La cineasta madrileña tambien maneja a la perfección los resortes del drama. Y convierte el efecto emocional en uno de los puntos fuerte, y de arraigo hacia el espectador, de todos sus títulos.
«El olivo» no es una excepción a todo lo comentado. Bollaín sigue investigando las lecciones que aprendió en aquella ya lejana película de Ken Loach (en la que conoció a su pareja, Paul Laverty, guionista del film que nos ocupa), sus personajes siguen disparando fresquísimos diálogos y pisándose al hablar sin que el resultado final se resienta. También están presentes todos los temas habituales en su filmografía. Y, por supuesto, hay lugar para las lágrimas. Sin embargo, merodea una sensación de piloto automático puesto, ciertas herramientas narrativas que hacen previsible el desarrollo de la historia, un extraño déjà vu, como si estuviera haciendo el complicado ejercicicio de autocitarse. Aparecen entonces los fantasmas de los fragmentos menos inspirados de su carrera, como la manera de resolver (a nivel de guión, porque los hechos estaban basados en acontecimientos reales) el conflicto de «También la lluvia». Bollaín quiere tanto a sus protagonistas que en ocasiones se excede protegiéndolos y eso acaba lastrando la cinta.
Alma, una joven rebelde, cansada de ver como su abuelo se muere de pena por haber perdido (porque sus hijos lo vendieron a cambio de la licencia de un restaurante en primera línea de playa) el árbol milenario que da título al film, decide ir en su búsqueda hasta Alemania, acompañada de su tío Alcachofa y de un compañero de trabajo con el que se palpa cierta tensión sexual no resuelta. Una aventura quijotesca que tiene algo de road movie, de comedia costumbrista, de cine de denuncia y de género de aventuras. Una mezcla a la que Bollaín, licenciada cum laude si de contar historias se trata, sabe dosificar el ritmo y los equilibrios necesarios para que no acabe decantándose en una sola dirección.
A ello contribuyen decisivamente los actores (incluso el no profesional Pep Ambrós). Una de las grandes virtudes de Icíar Bollaín es su impecable buen ojo con los intérpretes. Tanto a la hora de seleccionarlos como de dirigirlos. Es por eso, que una película aparentemente menor en su filmografía, como «Mataharis» (2007), es la que mejor resume su cine y, posiblemente, una de las más sobresalientes de su producción, gracias a que la labor actoral potencia un estupendo guión. En «El olivo», hay dos aciertos sobre los que gravita la cinta. Anna Castillo (con la que la directora repite la puntería mostrada anteriormente con Candela Peña, Silke, Marilyn Torres, Rubén Ochandiano, María Vázquez o Verónica Echegui) y Javier Gutiérrez (que sigue la estela de los papeles de Elena Irureta, Álex Angulo, Pepe Sancho, Luis Tosar, Antonio de la Torre o Karra Elejalde), una pareja que, como suele ocurrir con los extremos, se acaba complementando, para beneficio de la narración.
La película funciona muy bien como radiografía de los desmanes realizados en la España del «boom» económico disparatado y ficticio que vivimos hace unos años. La escena en que Castillo y Gutiérrez (sobrina y tío en la ficción) recorren el restaurante familiar abandonado es un fiel reflejo del solar en que desalmados, aprovechados y corruptos dejaron nuestro país. Tiempos en que en ambos mundos paralelos todo valía e incluso molestaba cualquier elemento perturbador que lo cuestionara, aunque se estuvieran cometiendo todo tipo de tropelías y abusos. En esas aguas, Bollaín se maneja con experiencia, sin recurrir al panfleto (aunque lo acaricia en algunos pasajes alemanes), testimoniando a modo de inventario una realidad en la que pierden siempre los mismos. Y a los que solo les queda soñar y por eso se niegan a renunciar a ello.