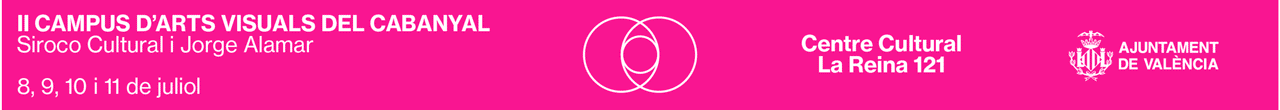Calle Eivissa desde Avenida Balears. Foto: Foto: Saz Enif.
Desde la calle Eivissa no se ve el mar. Ni la gente anda por sus aceras de blanco impoluto adlib. En los (pocos) bares que hay no sirven frígola. En plano cenital es como una i griega con un extremo de una timidez paralizante y otro absolutamente desbocado. Desde un extremo es imposible intuir el otro. La calle Eivissa tiene en su extraña fisonomía su mayor encanto. En su fisonomía y en el horno del mismo nombre que hay en el número 28. Al menos para quien la visita. Igual quien vive en ella no piensa lo mismo.
No es bueno caer en la obsesión de tener algo que contar. Resulta mucho más satisfactorio dejar que las ideas fluyan por sí solas. Son dos frases de Paco Inclán. Las escribió en su libro Tantas mentiras. Me acuerdo de ellas cuando empiezo a caminar por esta calle, aquí me gustaría verle, la nada que contar a derecha e izquierda, gente que solo se detiene por el semáforo en rojo o en las paradas de la EMT. Eivissa arranca con aires de gran avenida desde la que sí lo es del Port. Muchos carriles, autobuses, ruido, un negocio de colchones, un concesionario de coches… Aquí solo fluye el tráfico y grupos de turistas que alquilan bicicletas. Y, de repente, un parque.
Una cancha de voley, unos columpios, una fuente. Entre el desgaste y la demacración. Entre el uso compulsivo y el vandalismo amateur. Una chimenea de una antigua fábrica de hilaturas coronada con un remate entre carnavalesco y poético que le da un aire fantasioso. La terraza de un bar que se llama El Kapricho, la persiana bajada del bar-café-bocatería (esta última palabra me da hambre) Isaac Peral 16, sobre la inmensidad de una fachada roja una cruz verde luminosa que advierte que hay una farmacia en la calle de atrás. Este es el urbanismo que me interesa. El que me atrapa. El que suma intervenciones indirectas de los ciudadanos. El que surge espontáneao. No necesito más explicaciones. Disfrute máximo, la ciudad viva. Una chica lee en un banco y se lo pierde. El espectáculo en Eivissa no ha hecho más que empezar.
Como si tuviera una lengua bífida, durante unos metros, Eivissa se bifurca en dos calles que se llaman igual. Puro delirio. Rodrigo de Pertegás se cruza y pone las cosas en su sitio. Más o menos. Porque la que debería ser la continuación de la calle siguiendo su dirección se convierte en Menorca y el apéndice escorado a la izquierda hereda el nombre original, crece y se dispara hasta el más allá, como en una contrarreloj contra ella misma. Tendría su lógica cuando se hizo, no quiero saberlo, el deambular resulta más selvático así, de lo que se trata es de pasarlo bien y disfrutar con lo que se encuentra.
En ese punto en el que cada cual prosigue su camino con su propio nombre, Eivissa y Menorca, hace esquina el conocido como Bloque de Astilleros. Inaugurado en 1956, informa una placa conmemorativa por su cincuenta aniversario en una de sus paredes, se llamó en principio Grupo Salas Pombo. Afortunadamente la referencia al falangista franquista desapareció en 2018 y se cambió por el de Trabajadoras de la Seda. En este tramo vuelven las particularidades. Su lado derecho se desnivela y a mitad se alza, de pronto, un prolongado macetero que separa la acera de la carretera con un minimurete. Me gusta la sensación de protección que regala, aunque apenas suba unos centímetros.
Dos jóvenes, o como se llame a los que tienen entre 30 y 40 años, hacen cola en la puerta del Horno Ibiza 28. Es la hora del almuerzo y vienen a por sendos bocadillos de jamón a la catalana. Siempre que trabajé por cuenta ajena, ese momento del avituallamiento era lo más parecido a la libertad total, hasta el compañero más estúpido te podía caer bien, eso sí por unos minutos y desde la lejanía y el crugir de un buen bocado. El Ibiza tiene muchas razones para vistarlo. Una son unos pequeños hojaldrados deliciosos rellenos de jamon york y queso. Otra, unas caracolitas de chocolate con leche. Hay más.
La avenida Balears mutila la calle Eivissa y deja un apéndice extraño, como un fin de fiesta de urbanismo bizarro, una prolongación que ni va ni viene, con una gasolinera y un parque que no acaba de terminarse a la izquierda, unas vías de tren en el centro y un caminito de hormigas, bicis (carril incluido) y personas a la derecha. Al fondo el Cementerio Municipal del Grau.
Cuando se pudo salir a pasear en el desconfinamiento era como la periferia de los pueblos en verano. O como esas llamadas rutas del colesterol. La calle se prolonga durante muchos metros, pero ya no hay patios ni números. A un lado del raíl, un solar inmenso, ahora vallado y algo despejado, por el que se cuelan algunos para pasear a sus perros que cabalgan más que corren. Fuera, las flores y las hierbas crecen en desacomplejada anarquía, con una belleza despeinada que haría las delicias de Santiago Beruete. Al otro lado, el IES Balears, el Poliesportiu Juan Antonio Samaranch, el CEIP Albereda, el final de la calle que pocos saben que lleva el nombre de Berlanga y en el cruce con Passeig de l’Albereda su abrupto final, cortada en seco por unas instalaciones de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Estos últimos metros se recorren con episodios de agradecido silencio, el estrépito de cada tren que pasa, las conversaciones entrecortadas de unos nórdicos haciendo footing, los gritos de la chiquillería en el patio del colegio y de los adolescentes en el instituto, y el machacante estribillo «moviendo caderas, moviendo caderas, moviendo caderas» de una clase de zumba, o algo que se le parece, en las instalaciones del polideportivo. No es la banda sonora del Café del Mar. Esta es otra Eivissa. Pasearla es toda una experiencia. Varias calles en una. No hace falta una puesta de sol para disfrutarla.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.

Foto: Saz Enif.