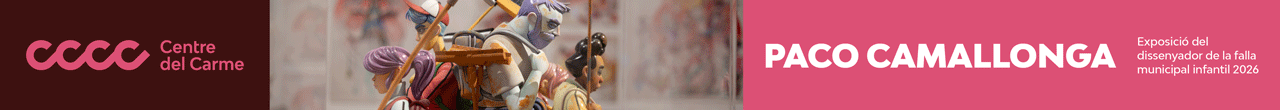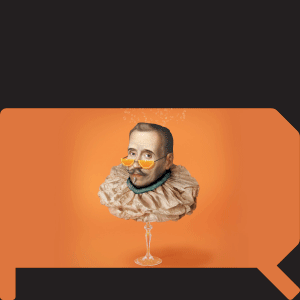Núria Molines. Foto: Aarón Rodríguez Serrano.
Aquí a la tecla Núria Molines, nací en València hace ya unos cuantos años, en pleno agosto, mes al que le tengo particular inquina porque nunca hay nadie por aquí para celebrar mi cumpleaños y, además, me llevo fatal con el calor. Me he pasado la vida diciendo que me iría a vivir a la otra punta del mundo y al final decidí quedarme en la terreta, y, la verdad, de aquí no me mueve ni Dios. También he vivido, a temporadas, en Francia y en Alemania. Me dedico a traducir libros, pelis, series y prensa del inglés, el francés y el alemán al castellano y al catalán, mis dos lenguas maternas. He traducido más de cuarenta libros, de gente muerta en su mayoría; está bien, no protestan si no les gusta cómo ha quedado el asunto, aunque tampoco me vendría mal encargar una tabla ouija. Algunas buenas gentes que han pasado por mi mesa estos años: Ursula K. Le Guin, Kate Millett, Mary Karr, Mark Fisher, Sibylle Berg, Flora Tristan, Romain Rolland u Olympe de Gouges. Trabajar de traductora me ha permitido cumplir uno de los sueños de mi vida: trabajar en pijama con el gato al lado de becario. Un par de veces a la semana, me quito el pijama de trabajo y me visto como las personas para ir a la Universitat Jaume I de Castelló a dar clases de Traducción Literaria; también cuento cosas en el máster de Traducción Audiovisual de la Universidad Europea, donde, básicamente, enseño qué taco es más adecuado para cada situación y cómo se escribe cual dama del siglo XIX. Cuando no estoy dándole a la tecla o enseñando a darle a la tecla, bailo jazz, me gasto un dinero demencial en libros (¡todos somos contingentes, pero ellos son necesarios!), colecciono diccionarios y me tropiezo/me choco con cosas una media de cinco veces al día (de ahí la constelación de moratones que suelo llevar en brazos y piernas).
Cuando estaba en primero de Traducción, una profesora me lanzó el texto de La différance de Derrida, no entendí nada (sigo sin entender nada), me enfurruñé y al año siguiente —para horror familiar— me matriculé en Filosofía en la Universitat de València —pero, hija, que tú vas para intérprete en la ONU, no te metas en Filosofía—. Hoy sigo con la carrera al ritmo que me permite el trabajo —algún día prometo terminarla si alguien se presenta a Lógica por mí, DMs abiertos— y en paralelo intento acabar mi tesis doctoral sobre el pensamiento de la traducción en Jacques Derrida, un tema estupendo para desconectar en verano, 5 estrellas TripAdvisor.
Un disco: Como objeto, 1999, de Love of Lesbian. Los habrá mejores, pero ese vinilo me lo regaló alguien a quien quiero muchísimo en un momento decisivo y fue el primer disco que arañó la aguja de mi primer set de audio propio (de la habitación propia al set de audio propio: una historia contemporánea de la emancipación femenina). De estos últimos años, probablemente, el que más he escuchado es el Norman Fucking Rockwell, de Lana del Rey. Fue mi disco de la pandemia (y eso explica muchas cosas). Chemtrails over the Country Club, que ha sacado este año, también me ha maravillado, aunque tiene otros contornos. Viva lo lánguido.
Una película: Pues, aprovechando que ha vuelto a estrenarse en salas y la he podido ver (por primera vez) en pantalla grande, Deseando amar, del bueno de Wong Kar-Wai. Tengo aquí en el despacho el estupendísimo póster de la peli y la verdad es que paso bastante tiempo mirándolo como una idiota de lo bonito que es. Lo cierto es que la gente de Avalon ha tenido una mente no sé si perversa o preclara al estrenar todo el ciclo de Wong Kar Wai en este año (pos)pandémico, después de los grandes confinamientos y las diversas ollas a presión domésticas. Resultado final en el marcador: aumenta la tasa de divorcios, bodas canceladas, separaciones y demás dramas pequeñoburgueses.
Un montaje escénico: Recuerdo muy vivamente Mar i cel, de Dagoll Dagom (texto de Xavier Bru de Sala y Joan Lluís Bozzo). Tendría yo siete u ocho años, y aquello hizo que me enamorara del teatro para siempre. Tengo una memoria terrible, pero aquello se me quedó grabado; sobre todo la escena en que el barco viraba hacia platea, parecía que se iba a meter entre las butacas. Yo creo que aquel día descubrí la magia del teatro. Luego estuve muchos años en un grupo de teatro, pero, por desgracia, nunca hubo presupuesto para montar un barco articulado que navegase hacia platea.
Una exposición: Voy a decir dos, porque, de una extraña manera, cierran (y abren) un ciclo en mi vida. La primera, de 2012, Fotografía de vanguardia en Cuba (IVAM, comisariada por Lilian Llanes). Francamente, recuerdo poco de la exposición, supongo que las fotos eran bonitas, pero aquel día me cambió la vida, se produjo una especie de choque planetario en las escaleras del IVAM, una verdadera exposición de las intimidades, vamos. 9 años después, volvimos al IVAM para ver Des/orden moral (comisariada por Juan Vicente Aliaga), que es estupendísima, vayan a verla si la vuelven a montar, háganme caso, y allí se cerró un ciclo, claro. Tenía guasa también el título.
Un libro: Voy a ceñirme a lecturas de este año o no acabamos. Me ha dejado absolutamente fascinada la Trilogía de la guerra, de Agustín Fernández Mallo. Qué bueno es el tío, de verdad, son de estos libros que me encantaría que estuviesen en otro idioma para poder traducirlo yo al castellano. He estado también releyendo sus poemarios, sobre todo Carne de píxel y Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, y me volvieron a gustar como la primera vez (incluso más, diría). También ando releyendo uno de mis libros de cabecera, Rayuela, de Cortázar, que me acompaña siempre y me aguanta estupendamente bien el tiempo (anda que no me daba miedo volver ahí después de tantos años, pero supongo que, si algún día escribo mi biografía, será algo así como Yo siempre vuelvo a bailar y al capítulo 21 o 93 de Rayuela). De los que he traducido yo últimamente (cuña no patrocinada por Alianza de Novelas), me dejó absolutamente noqueada física y mentalmente GRM. Brainfuck, de Sibylle Berg, es una salvajada de libro con tintes de distopía cercana, pero que, en realidad, poco tiene de distópico (y de ahí el miedo que da), una ametralladora lingüística que no te deja respirar ni un segundito.
Una serie: Mad Men, claramente.
¿Quién te gustaría que te hiciera un retrato? A ver, por fantasear, aunque sea imposible, me hubiera encantado que me retratara Egon Schiele.
Una app: Instagram. Instagram son las cartas del siglo XXI. Y, para hacer fotos, la Huji, me hace una gracia tremenda que funcione como una cámara desechable de los noventa, me lleva directa a los campamentos de verano del colegio (dentro de unos años me arrepentiré de los álbumes de fotos con la Huji porque el filtro me parecerá horroroso, pero, bueno, aquí hemos venido a jugar).
Una comida: Un arròs del senyoret y un pulpo seco a la brasa en el Sendra, en les Rotes de Dénia. Y, en casa de mis padres, un puchero, fan del puchero con pelota de la carnicería de la Tía Teresa. Si tengo que cocinar yo… un gazpacho.
Un bar de València: Esta es especialmente difícil para alguien que gusta tanto de los bares, pero vamos a decir unos cuantos según la hora del día. Empezaría la mañana en el Café de las Horas, temprano, cuando aún no hay casi nadie, así se puede leer/escribir un ratito tranquilamente. A comer iría al bar entre los bares, al barísimo: Casa Montaña, en el Cabanyal. Luego, a mitad de tarde, iría al Gestalguinos a tomar algo, lugar mítico donde los haya y donde siempre hay gente de bien, sobre todo Paca, Paca, te queremos. Y, para cerrar la noche, el Jimmy Glass, refugio del jazz donde la buena música y la buena compañía siempre hacen de las suyas.
Una calle de València: Calle Alta/calle Baja, el Carmen es, probablemente, uno de mis rincones preferidos del mundo, y estas dos calles me han visto correr mucho y ser muy feliz.
Un lugar de València que ya no exista: El cachito de puerto donde iba a pescar con mi padre cuando era pequeña. Ahora hay hormigón, mucho hormigón y muchas cosas que no importan nada. En el barrio de mi infancia/adolescencia, el Nueve Tragos, el templo de Loquillo donde toda la pandilla nos pasamos la adolescencia escuchando rock and roll y jugando al billar.
¿Con quién te tomarías un vermut? Resucitaría a Derrida, lo emborracharía a vermut y le preguntaría (antes de defender la tesis a ser posible): ¿qué narices tenías en la cabeza, amigo?