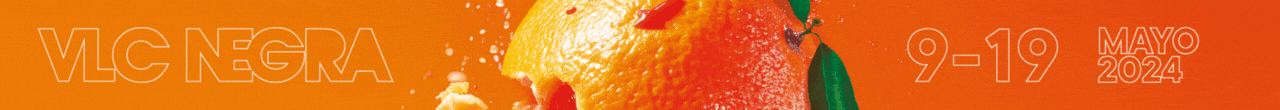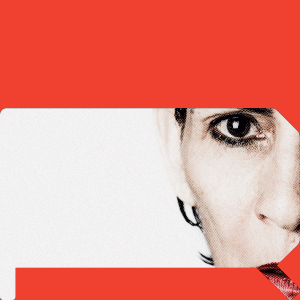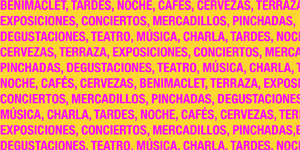Mi nombre es Salvador Contreras Marco, aunque lo que podríamos denominar mi “nombre artístico” es Voro Contreras porque así lo quiso el maestro Pep Torrent. “Tu firmaràs Voro, com t’abuelo”, me dijo una noche. No es que mi abuelo fuera periodista, sino agricultor, pero Pep -que de vez en cuando me publicaba alguna noticia en la edición valenciana de El País mientras estudiaba Periodismo-, conocía a mi abuelo Voro porque los dos eran del mismo pueblo, l’Eliana. Ahí, en l’Eliana, es donde nací hace ahora 40 años (bueno, realmente nací en la clínica La Cigüeña, pero ustedes ya me entienden) y donde vivo con mi mujer, mis dos hijas Nora y Clàudia, y un montón de primos por parte materna. De hecho, una parte de ese montón de primos aún vivimos en la misma calle en la que nacimos, y en la que nacieron nuestros padres y antes que ellos nuestros abuelos.
Trabajar no, trabajar lo hago en València, en un lugar bucólico y pastoril llamado polígono Vara de Quart, que es donde está la redacción de Levante-EMV. Desde hace algo más de un año escribo en la sección de Cultura de este periódico pero antes he sido periodista “de comarcas” y los fines de semana, de sucesos, actividad esta última que durante un tiempo compaginé con la de poner discos (no estoy demasiado seguro de que lo que yo hiciera fuese “pinchar”) en un pub de mi pueblo. Recuerdo alguna noche en la que mi trabajo en Sucesos y mi actividad en el pub estuvieron a punto de mezclarse peligrosamente. También recuerdo un sueño que tuve en el que era jugador de futbito y le metía un gol por debajo de las piernas a James Brown, pero esa es otra historia. Por lo demás, creo que lo más destacable de mi persona es que hago hijas muy guapas y (según me dicen) que ando un poco raro, aunque no tanto como los del Ministerio de Andares Tontos de los Monty Python.
Un disco: El primer golpe musical que recuerdo me lo propinó The People Who Grinned Themselves To Death de los Housemartins, el cual me compré por culpa de la iglesia católica. A la sazón tendría yo unos 9 o 10 años y estaba en los Juniors parroquiales. Parece ser que nuestra monitora de grupo era fan y nos hizo interpretar en playback Me and the Farmer en un fin de curso en el que los otros grupos cantaban “cumbayá señor”. El segundo impacto musical me lo provocó el Ramonesmania que me grabó en casete un compañero de 8º de EGB. Y el tercero, ya de adolescente, fue obra de una colección de singles de los 60 que encontré en una maleta junto a un pick-up en el almacén de la droguería de mi tía Rosario. Recuerdo con bastante nitidez cada uno de aquellos impactos como también recuerdo el día en el que mi primo José, batería de La Habitación Roja, me prestó el Grand Prix de Teenage Fanclub; o la vez que encontré en un cajón un casete de Elvis que me pareció la cosa más moderna del mundo; y otro casete que llevaba mi primo Nacho en el coche con el Hermanos carnales de los Surfin’ Bichos; y un especial sobre los Kinks que hicieron un domingo por la tarde en un programa de radio que se llamaba Del cero al infinito; y el primer recopilatorio de Northern Soul que me grabó mi amigo Fernando Soriano cuando ambos veraneábamos en la universidad.
Una película: Desde que cumplí los 12 años siempre he temido que alguien me hiciera esta pregunta. En cambio, si me lo hubieran preguntado antes no hubiera dudado: La gran evasión. ¿O mejor El coloso en llamas…? Joder, tampoco entonces lo hubiera tenido claro. En fin, para no extendernos: ahora diría que o El verdugo o Centauros del desierto. O Plácido. O El hombre tranquilo. O Pulp Fiction. O Toro salvaje. O El sueño eterno. O Amarcord. O La noche del cazador. O… Nada, no hay manera.
Un libro: Por el mismo precio, un par de ellos. Por una parte, El Quijote. Por casa circulaba una fantástica versión en cómic en la que los personajes estaban dibujados sobre fotografías reales. Creo que lo regalaba algún banco regional por abrirte una cuenta. Lo raro del asunto es que a aquella tierna edad mi visión de Don Quijote era la de un héroe de verdad, no la de un loco que se dedicaba a hacer cosas descomunales y ridículas. Mis amigos admiraban a Han Solo y yo a un señor manchego con una bandeja en la cabeza. Mi otro héroe literario también tiene una cosa en la cabeza, aunque en este caso es una boina. Me refiero a Josep Pla, un escritor que sólo por la frase “viajando en autobús, el vuelo es gallináceo” ya hubiera merecido pasar a la historia de la literatura. Si hay que concretar, digamos por ejemplo su Quadern gris.
Pero no quisiera yo abandonar esta sección sin recomendar a la dilecta audiencia dos de los mejores ensayos periodísticos que se han hecho últimamente por aquí. Uno es Los últimos. Voces de la Laponia española que ha escrito Paco Cerdà. Y otro es Maradona en Humahuaca, de Vicent Chilet para la editorial La Caja Books. Los dos autores, además, son amigos míos, lo que no invalida su talento pese a todo.
Una serie de televisión: The Wire. Ya sé que es la que también dirán ustedes (siempre que no se la hayan dejado antes del séptimo capítulo de la primera temporada), pero qué se le va hacer. Y de las últimas que he visto (que no son demasiadas) y que me ha gustado mucho es El joven Papa.
Una serie de dibujos: “Esto amigos es una producción de la Warner Brothers para la televisión”… Para mí no ha salido una frase más feliz de una pantalla. Y Los Simpson, claro. De los actuales, cuando mi mujer no mira disfruto como un enano de Historias corrientes.
Una revista: Soy poco aficionado, he de confesar. Y eso que cuando éramos críos mis amigos y yo nos pasábamos la tarde viendo las portadas de revistas cochinas que colgaban en el lateral de un quiosco del pueblo. Supongo que ahí me saturé de unas cuantas cosas.
Un icono sexual: Iba a decir las de esas revistas cochinas del quiosco, pero no. Me encantan Lauren Bacall en El sueño eterno, Ava Gardner en The Killers, Ann Margret en Viva Las Vegas, Debbie Harry cantando Dreaming en un vídeo de Youtube y Aitana Sánchez Gijón en todas sus acepciones.
Una comida: De lunes a sábado arroz. Y los domingos, paella.
Un bar de Valencia: Me van a permitir que vuelva al pueblo. The Cliffs, aquel pub de l’Eliana donde ponía discos en los tontos viejos buenos tiempos. Carlos, su dueño, mi amigo, me pagaba en gin tonics y aún hoy me prohíbe abonar la consumición cuando mi mujer y mis hijas se cansan de mí y me envían a hacerle una visita. También me gusta mucho un bar de San Marcelino que ahora no recuerdo cómo se llama y al que suelo ir cuando salgo del trabajo y, por motivos profesionales o no, acudo a algún concierto en la Rambleta. Lo mejor del local es que tiene en su interior un gran póster de Emilio Solo, y en el exterior al propio Emilio Solo tomándose algo.
Una calle: Avellanas. No es canalla (de hecho, tiene un aire más bien santurrón y blavera), no me trae recuerdos de la infancia y no tiene más encanto que otras calles del “rovellet” de València. Pero es dónde estaba la primera oficina en la que, justo después de acabar la universidad, me dieron un trabajo remunerado y empecé a espabilarme de alguna manera. Cada mañana a las 7.30 horas llegaba en metro a Ángel Guimerá, cogía un autobús hasta las inmediaciones del Mercat Central, cruzaba a pie el mercado, pasaba junto a la Llotja, atravesaba la plaza de la Reina y de ahí a una oficina en la que me pagaban por escribir cosas. No estaba nada mal.