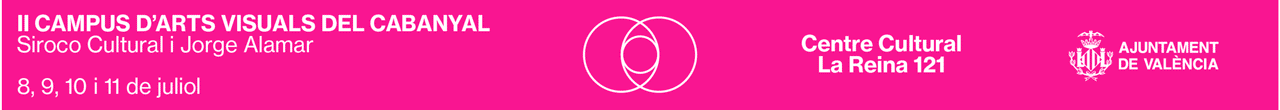Antes o después tenía que ocurrir. Y ha llegado el día. Toca hacer turismo tradicional. El lugar escogido es la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC). Mi intención es acercarme a ella como si fuera de otro lugar, sin el background que sobre su desastrosa gestión conozco. Pasear virgen por sus instalaciones y compartir lo que me va pareciendo. Es la misión más difícil de todas las emprendidas en este Diario, porque sé que me va a costar escribir como si estuviera en la inopia.
Accedo por el puente de Monteolivete y las sensaciones no pueden ser peores. El pretil presenta tramos en los que se está desprendiendo la piedra. No quiero pensar mal y acusar a algún defecto de obra o en la planificación de la misma. Seguramente unas cuantas ratas radiactivas pasaron la tarde merendando allí y se dieron el capricho de mordisquearlo. Si uno levanta la vista el panorama es más desalentador. El Palau de les Arts es como un gigantesco huevo duro al que se le está descascarillando la piel. Ahora entiendo porque cuando entras en la web de la CAC no hay foto del mismo.
Bajo las escaleras y me topo con la primera familia de las muchas que me iré encontrando. Marido, mujer y dos niños. No sé que gracia le ven las madres a fotografiar a sus vástagos con fondo acuático, pero será algo que se repetirá hasta la saciedad. Los pequeños ya muestran síntomas de cansancio y aburrimiento. Aún es pronto para que se tumben por el suelo o escenifiquen su desazón dejándose caer de cualquier manera en alguna columna. Pero tiempo al tiempo. Alguien debería proteger a estos menores de semejante tortura.
El agua que rodea el Hemisfèric es como un mini-parque de atracciones. Unas bolas en las que se introducen, principalmente, niños y van rodando como si fueran versiones modernas de Moisés y unos kayak son la principal oferta. Hay que tener los genes de Pocholo para querer probar ambas. Sus clientes potenciales deben ser esas personas que cuando llegan a un sitio ya están planificando el siguiente al que ir. Puro nervio. Estoy por decirles que el ascensor de mi finca a veces hace ruido cuando sube. Seguro que se les saldrían los ojos de las cuencas y sudarían de emoción y, también, lo querrían probar. No me entretengo más en el Hemisfèric, como tampoco en el Palau de les Arts, porque son como los documentales sobre nazis de La 2, siempre están ahí, pero nadie les saca jugo. Y no pienso palmar casi 9 euros por ver una proyección, por mucho 3D, Imax y demás humo que me quieran vender. Prefiero observar el espectáculo que ofrece un hombre armado de una cámara de fotos. No deja nada sin inmortalizar, incluso todas las obras de Viktor Ferrando que se exponen en los aledaños.
Dejo el Museo de las Ciencias para el final y me uno a la peregrinación que avanza hacia el resto de instalaciones. Por un momento creo estar en la alameda de un pueblo en el paseo de la tarde. El trenecito turístico está aparcado y suena una versión de organillo de un tema de Mocedades. Un puesto de helados permanece cerrado cuando a esa hora debería estar haciendo una caja antológica. Me llama la atención el exceso de piedra y el espacio infrautilizado. Se me ocurren un montón de intervenciones posibles que mejorarían el entorno y aumentarían la oferta, eso sí, en este caso gratuita, del visitante. Implicar a agentes sociales y culturales en unas instalaciones mastodónticas con las que no existe vínculo y feeling alguno, serviría para integrar más la CAC en la ciudad. Pero imagino que alguna mente preclara ha debido pensar que esto es pasto exclusivo de los turistas. Un crack de las finanzas.
El Ágora es como el Corte Inglés del centro. El 90% lo utiliza para pasar de un lado a otro, evitando el calor. Tampoco hay mucho que ver. Una exposición sobre la propia CAC hecha con más desgana que un sandwich de lechuga. Allí se celebra, anualmente, un campeonato de tenis. Dicen en la web que es el nuevo icono de la ciudad. Claro, y Belén Esteban la que más libros vende y Kiko Rivera la última sensación musical. Me fascinan esos mundos paralelos y la gente que se cree que son la realidad misma.
Al Oceanogràfic me niego a ir. No me gustan las exhibiciones de animales, ni aquí ni en los zoos. Me hace gracia cuando alguien las justifica y dice que de lo contrario solo los veríamos a través de fotografías o grabaciones. ¿Y? ¿Hay alguien que haya fallecido por culpa de no haber tenido a escasos metros una jirafa o una beluga? A The Beatles o a The Clash siempre los he visto así y me parece mucho más grave. Subo a la parte superior. Se nota más el calor. Hay poco movimiento de gente, en general, en todo el recinto. Predominan italianos y andaluces. Me cruzo con algo bautizado como Jardín de Astronomía. ¿Habéis visto esos parques equipados con aparatos para que la gente mayor pueda hacer ejercicio al aire libre? Pues esto es algo parecido, pero con una excusa científica y menos divertido.
Una mujer mayor, argentina, pregunta a un trabajador por dónde narices puede acceder al Museo. Parece que o recibe una respuesta convincente o a) le dará un ataque de nervios b) golpeará al asalariado hasta quedarse sin fuerzas o c) insultará a su nieto y le maldecirá por haber tenido la fantástica idea de hacer turismo por allí. No descarten las tres y que se saque una botella de mate del refajo y se la pimple de un trago. No es la única desnortada. Una pareja jóven (de verdad, ¿no tienen nada mejor que hacer a estas horas?) se enzarzan en una discusión civilizada sobre la interpretación de las flechas que indican los destinos. Dejo a cada uno con lo suyo y me meto en el Umbracle.
El Umbracle es como esas vallas de los jardines privados que se llenan de buganvillas, pero a lo bestia. No sé quien tiene la cara más dura, si Calatrava por cobrar por diseñar esto y venderlo como uno de los atractivos de la CAC o el que lo describe en la página web del recinto. La mitad del Umbracle está arrendado a uso privado. Vamos, que es un pub. El resto es una especie de jardín donde se suceden, sin orden alguno, variedades de plantas y árboles. No esperéis cartelitos con sus nombres y alguna información complementaria. La gente lo atraviesa con la misma pasión que si fueran los baños públicos de la estación.
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (imagino que en breve actualizarán el nombre) es el punto final del paseo. Y, sinceramente, lo único justificado de todo este megalómano proyecto. Tanto el planteamiento como el desarrollo me parece muy bien ejectuado. Pero podría haberse construido en cualquier otro lugar de la ciudad o al menos no formar parte de esta rave del sobrecoste. No es cuestión de estar a favor, o en contra, de la CAC, sino de exigir responsabilidades a la hora de gastar el dinero público. Y de si se hace, al menos llenarlo de contenidos suficientes para rentabilizarlo (y no hablo, únicamente, en término económicos). Es curioso porque mi percepción hacia el Museo es compartida por los visitantes. Es el único lugar donde hay cierta aglomeración y colas. Cierto es que rechina que en la tienda del mismo, los libros ocupen (se supone que es un lugar de divulgación científica) apenas un 10% del total frente a la aplastante mayoría del souvenir. O que los escasos (también podrían aumentar) experimentos de acceso libre estén desgastados, cuando no incompletos. A pesar de ello, el balance es positivo.
Salgo con la sensación de haber cumplido mi objetivo. Para ello, me he tenido que morder, alguna que otra vez, la lengua. Veo a lo lejos al hombre empeñado en fotografiar cada palmo del recinto. Sigue con su infinita labor. Me apiado de sus amigos y familiares y me sorprendo pensando excusas en nombre de ellos para no quedar a ver las dichosas fotitos. Me alejo y una vez más cuando veo toda la CAC en su conjunto, creo percibir monumentos con formas de dinousarios, adormecidos y que en cualquier momento se van a despertar y a echar a andar. Sin quererlo, son como una metáfora de Valencia. Pronuncio el nombre de la ciudad en alto y me doy cuenta que no he comprado ningún recuerdo. Fracaso en mi intención de hacerme pasar por el Faroni del turismo tradicional. Se descubre mi impostura. Otra metáfora para la colección.